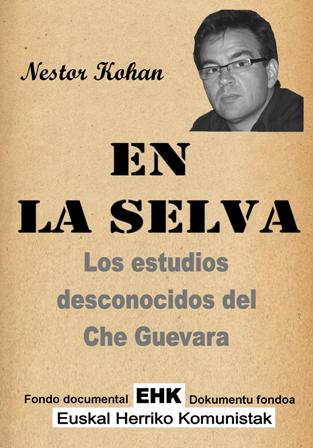
El Che, antítesis del hombre unidimensional
Pensar al Che para pensarnos a nosotros mismos y tomar partido en nuestro tiempo histórico. Impregnarnos del espíritu radical de Guevara, indagando en su mundo cultural, político e ideológico para interpelarlo y traerlo hacia nosotros. Ese es el desafío.
No se trata de hacer arqueología. Hay que rescatar al Che del museo, el monumento y el póster inofensivo donde lo han querido encerrar. Nada más lejano de Guevara que las momias embalsamadas del panteón de muertos sagrados.
El objetivo consiste en conocer y pensar nuestro presente. Porque el Che es un revolucionario del siglo XXI, ¿qué duda cabe? Su concepción de la lucha anticapitalista a escala global, su defensa de la insurgencia popular, su oposición radical a la prepotencia del imperialismo norteamericano, sus esperanzas depositadas en la nueva subjetividad y la cultura socialista o su crítica de toda burocracia, ¿no son temas, preocupaciones y problemas de nuestro tiempo? Estudiar seriamente, discutir y repensar al Che resulta imprescindible si pretendemos tener un pensamiento contemporáneo, a la altura de nuestra época. Para ello se torna impostergable explorar las múltiples dimensiones de su personalidad y las diversas aristas del mito que sobre él se creó.
En la imagen que se construyó del Che predominó durante los primeros años inmediatamente posteriores a su asesinato, la dimensión militante, activista y comprometida de su agitada biografía. No fue una casualidad. El Che Guevara, máxima expresión de la Revolución Cubana junto a Fidel Castro y símbolo mundial de la rebeldía anticapitalista, representó a fines de la década del ‘60 todo lo que la vieja izquierda ya no podía ofrecer. Coherencia entre el decir y el hacer, rechazo intransigente del doble discurso y la doble moral, cuestionamiento radical de toda “razón de Estado” y toda burocratización del socialismo, entre muchas otras cosas.
El Che murió joven. Sus ideales y proyectos revolucionarios eran asuntos de jóvenes. La década del ’60 fue una década de jóvenes. El neoliberalismo de Margaret Thatcher y la “revolución conservadora” de Ronald Reagan, que los sucedieron a nivel mundial, fueron cosas de viejos. Representaban el regreso de todo lo vetusto, lo añejo, lo tradicional: el autoritarismo, la explotación, la guerra, el patriarcalismo y el antiquísimo culto al fetiche del dinero y el mercado. Si Guevara y los ’60 fueron acusados de “infantilismo izquierdista”, el neoliberalismo no fue más que la venganza senil del ancien regime capitalista que no se decidía a morir.
Tuvieron que pasar más de dos décadas desde el asesinato del Che Guevara para que comenzaran a aflorar, tímidamente, otras facetas de su vida. El Che como estudioso del capitalismo, analista de las dificultades de la transición al socialismo, teórico de los problemas de la revolución mundial y polemista al interior del marxismo.[1]
Recién hoy, a más de cuatro décadas de su asesinato, se comienza a explorar y discutir una nueva dimensión de su rica personalidad. El Che como estudioso sistemático del marxismo, lector de los clásicos del pensamiento social y apasionado explorador de la literatura revolucionaria. En suma, el Che no sólo como combatiente armado por el socialismo, que sin ninguna duda lo fue y a mucha honra, o como “guerrillero heroico” (como se lo homenajea cotidianamente en su querida Cuba y en todo el continente), sino también como pensador radical.
No resulta casual que esta otra dimensión, escasamente conocida, recién aflore en los últimos años. A ello ha contribuido no sólo el alumbramiento público de papeles, escritos y materiales de Guevara que permanecían en la oscuridad, inéditos o sólo accesibles a escasos investigadores, sino también la profunda crisis de teoría en el campo cultural del socialismo y la revolución.
Guevara y el debate cultural posterior al muro de Berlín
Cada generación se aproxima al Che desde un ángulo distinto. Es inevitable. Las ideas no flotan en el aire, están enmarcadas en un contexto histórico y se encuentran socialmente condicionadas por un “clima cultural”.
Derrumbada la Unión Soviética y toda la galaxia ideológica que —infructuosamente— intentaba legitimarla, el pensamiento socialista mundial sufrió un cimbronazo hasta la raíz. No sólo en las filas de las corrientes prosoviéticas más tradicionales y arcaicas, también en la de aquellos que siempre habían sido críticos de las experiencias políticas del Este europeo.
En varios casos la caída del llamado “socialismo real” (que podría ser muy “real” pero tenía bastante poco de socialismo...) derivó en una retirada ideológica en toda la línea. Si no hubiera sido trágico, hubiese generado risa. Ese descalabro asumió por momentos ribetes de una comicidad grotesca y bizarra.
Antiguos stalinistas recalcitrantes, ayer furiosos dogmáticos e impiadosos inquisidores de cuanta “herejía” encontraban a su paso, se refugiaron rápidamente bajo el regazo protector de la socialdemocracia (cada vez más neoliberal y menos socialista). Ellos, que en sus momentos de éxtasis y euforia habían jurado una y mil veces fidelidad eterna al “gran teórico” del socialismo en un solo país, de pronto, como buenos conversos, comenzaban a tirar todo lo que tenían a mano contra Lenin y la mejor herencia de los bolcheviques. “La revolución de Octubre fue autoritaria y jacobina”, sentenciaban ahora estos demócratas de último minuto que hasta ayer nomás enaltecían los juicios de Moscú y otras joyas similares de la época stalinista. Al mismo tiempo, agregaban: “La URSS se derrumba porque la revolución bolchevique no respetó el desarrollo normal y evolutivo de las fuerzas productivas... ¡No se pueden saltar etapas!... ¡No se puede violentar la historia!”. Un curioso balance retrospectivo que seguía repitiendo de manera mecánica los antiguos dogmas productivistas, etapistas y evolucionistas, con su habitual fetichismo de la tecnología.
Otros, en cambio, más sutiles pero no menos cínicos, abrazaron sin ningún beneficio de inventario los relatos posmodernos sobre “el fin de los grandes relatos” o la tierna mansedumbre posestructuralista que decretaba, desde el púlpito académico y con becas millonarias, nada menos que “la muerte de la dialéctica”. Siguiendo al pie de la letra las fórmulas arrogantes, las frases presuntuosas y las sentencias taxativas de Toni Negri (quien a su vez las adopta del último Louis Althusser, el de los años ’70 y el eurocomunismo) algunos izquierdistas arrepentidos —en Argentina se los denomina “quebrados”— empezaron a escupir sobre el pensamiento dialéctico sin tomarse el trabajo de leer aunque sea un par de páginas de Hegel. Desde los posgrados de las universidades privadas hasta los suplementos literarios de los grandes multimedias, tratar a la dialéctica como a un perro muerto —según la indignada expresión de Marx en El Capital— era visto como algo de tono elegante y buena educación. Si se quería pasar por alguien informado y “al día” en el terreno de las ideas, había que balbucear un par de frases contra Hegel o contra la dialéctica, aunque no se comprendiera muy bien de qué demonios se trataba. Constituía algo así como un santo y seña, un guiño frívolo y superficial para mostrar “en sociedad” que la ideología de la militancia revolucionaria era tan sólo un pecado juvenil de otras épocas, ya por suerte fenecidas. Un ignorante signo de distinción intelectual para poder ser admitido en los cócteles y ágapes de la industria cultural.
Estos mismos izquierdistas arrepentidos, conversos o quebrados, acompañados oportunamente por antiguos derechistas orgullosos de continuar siéndolo, empezaron a repetir, con Negri, que el imperialismo era cosa del pasado. Incluso se dijo por allí, siguiendo a Imperio, que “Los Estados Unidos no constituyen —e, incluso, ningún Estado–nación puede hoy constituir— el centro de un proyecto imperialista”. ¡Justo cuando el american way of life se imponía agresivamente a todo el orbe (incluida la vieja Europa) y Estados Unidos invadía varios países y continentes al mismo tiempo, generalizando la tortura sistemática y las cárceles clandestinas sin juicios ni abogados!
En la misma onda, los más burdos terminaron adoptando la triste ideología del supuesto “fin de las ideologías”. Aunque esa mutación resultaba absolutamente grosera, el hecho de haber sido formulada desde París le otorgaba una pátina de “seriedad” que a decir verdad jamás tuvo. Los llamados, inexplicablemente, “nuevos filósofos” —posteriores a 1968— fueron una clara muestra de esta variante parisina de arrepentimiento y conversión, súbitamente metamorfoseada en nueva derecha intelectual que pretendía aplacar con perfume francés el olor ácido de la comida vieja recalentada.
El carácter mutante de la ideología de esos años no culminó aquí. La crisis moral y la pérdida de toda brújula teórica que la acompañó eran de tal magnitud que algunos sostuvieron (como Heinz Dieterich), sin ruborizarse ni detenerse a meditar un segundo, que “La URSS cayó por falta de conocimientos matemáticos”. Luego de afirmaciones tan disparatadas, no quedaba más remedio que abalanzarse a la recreación de los antiguos dogmas positivistas del “socialismo científico” (que de ciencia tenía bastante poco y de socialismo mucho menos aún). Las revoluciones sociales del futuro, nos dicen algunos nostálgicos de las Academias de Ciencias de la URSS, tienen una base sólida en el descubrimiento del... genoma. Por allí siguen...
Siempre dentro de la misma órbita del cientificismo, en el mundo académico anglosajón emergió durante el último cuarto de siglo una corriente que se autobautizó como “marxismo analítico”. El carácter “analítico” que se atribuyeron sus impulsores no derivaba de ninguna aguda capacidad reflexiva. Provenía, más bien, de una concesión metodológica al neopositivismo en su variante de filosofía analítica del lenguaje. Mezclando de manera ecléctica numerosos axiomas tradicionales del liberalismo clásico, algunos postulados del individualismo metodológico —aquel mismo que Marx estigmatizara a fuego con el término de “robinsonadas”— y una buena dosis de tecnologicismo, este “marxismo analítico” convirtió la teoría crítica de Marx en una vulgar y determinista teoría de los factores económicos, principalmente productivistas. El “marxismo analítico” cumplió en la órbita anglosajona el mismo papel que jugó el estructuralismo en la filosofía francesa y europea continental frente al movimiento radical del ‘68. Ambos fueron atajos teóricos para que antiguos marxistas pudieran ingresar institucionalmente y sin culpas a las Academias de las grandes metrópolis, limando de los saberes marxistas toda arista revulsiva que oliera a contestation, rebeldía radical y revolución. Lejos de la incomodidad de la cárcel, la barricada y la calle, estos marxismos edulcorados se volvían un chicle pasible de ser masticado por cualquier intelectual burgués “lúcido” y bienpensante.
Tras la caída del muro de Berlín y de su ideología, las “ofertas” del mercado de las ideas no se agotaron en el cientificismo analítico, el posmodernismo y el posestructualismo. También apareció el multiculturalismo.
Como el resurgimiento de los conflictos nacionales y étnicos fracturó en mil pedazos la retórica soviética que ilusoriamente pretendía haber resuelto aquellas demandas, los centros universitarios y las fundaciones de Estados Unidos ofrecieron rápidamente un producto teórico que bien podía reemplazar aquello que ya no servía. (Para ello se implementaron becas, subsidios y dinero a todo vapor...). Se trataba del multiculturalismo, es decir, el particular modo en que la Academia norteamericana incorporó la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y las reflexiones gramscianas sobre la hegemonía cultural dentro del molde inofensivo, aséptico, moderado y políticamente correcto de “los estudios culturales”.
Frente a estos estudios “parciales” y “micro” que durante los ’80 y ’90 limitaron la crítica y la rebeldía a un problema “especial” y supuestamente inconmensurable (el sometimiento de las minorías sexuales, de los pueblos originarios, de las culturas religiosas, de las sociedades coloniales, de diferentes etnias, etc.), el marxismo encarnado y representado por el Che Guevara expresa un punto de vista que no se detiene en las fronteras de ningún Estado-nación ni tampoco en el estrecho límite de ninguna etnia, ninguna comunidad “químicamente pura” ni en ninguna religión particular. Para el marxismo dialéctico del Che, la diversidad no equivale a fragmentación ni a dispersión.
El proyecto de revolución mundial, antimperialista y socialista al mismo tiempo, por el cual el Che Guevara dio su vida se asienta en una concepción humanista del socialismo entendido como una rebelión permanente contra todas las formas de opresión y una revolución ininterrumpida de las relaciones sociales, las instituciones políticas y las subjetividades históricas. El Che Guevara, en tanto símbolo máximo del marxismo revolucionario, representa la aspiración totalizante (no totalitaria) de la filosofía de la praxis a universalizar las rebeliones contra la explotación y contra todas las dominaciones, sin dejarse encasillar por ningún ghetto particular y ninguna “exclusividad” social (sea nacional, sexista, racista, etc.).
Ante tamaña incertidumbre y desconcierto en el terreno de las ideologías del fin de siglo XX, la búsqueda interrogadora y reflexiva del Che Guevara aparece, a comienzos del siglo XXI, como una señal. No como un túnel con estaciones perfectamente trazadas desde el inicio, con todas las respuestas clausuradas y las preguntas resueltas de antemano, sino como un camino abierto y una invitación a transitarlo. Como una actitud teórica que intenta formular interrogantes y analizar las dificultades de la revolución y el socialismo desde el marxismo revolucionario y no a pesar suyo.
¿Por qué la figura del Che sigue entonces en pie cuando tantas otras personalidades del socialismo histórico se han derrumbado o petrificado en el pasado? Porque sus planteos y, fundamentalmente, sus búsquedas teóricas nos permiten pensar una parte importante de nuestros problemas contemporáneos, particularmente los de América latina y el Tercer Mundo, pero no sólo éstos.
Por eso, aunque el Che escribió hace casi cuatro décadas estos papeles que ahora presentamos y analizamos (de igual modo que sus borradores críticos de la economía política o sus planes para estudiar filosofía), recién hoy aparecen los ojos para verlos. Estaban allí, pero no se podían observar. Y si se veían, no se les daba la importancia teórica que realmente poseían.
Lo que sucede es que las teorías no giran en el supuesto vacío de una “comunicación libre de obstáculos”. Tampoco afloran de modo azaroso en cualquier momento de la historia. Y si emergen, sólo en determinadas coordenadas histórico-culturales se las atiende y se las registra socialmente. Las ideas del marxismo revolucionario del Che no constituyen una excepción.
Recién con la crisis de los antiguos dogmas —de factura stalinista— y ante la evidente insuficiencia de las respuestas que pretendieron reemplazarlos —posmodernismo, posestructuralismo, neopositivismo aggiornado, multiculturalismo, etc.— se abre ante el horizonte cultural y filosófico de nuestra época una oportunidad como para comenzar a registrar socialmente las sugerencias, las búsquedas teóricas y los interrogantes políticos del Che. Interrogantes que bien podría ayudar a indagar y precisar el significado del denominado “socialismo del siglo XXI”, cuyo contenido preciso todavía está por elaborarse.
La palabra escrita en la racionalidad política de la tradición marxista
Guevara forma parte de una generación política que creció acompañada por una creencia: la teoría constituye una dimensión fundamental de la práctica de transformación. “Sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario”, había advertido Lenin. ¿No tenía acaso razón? El Che es plenamente consciente de ese problema. Por eso en sus escritos intenta dar cuenta del modo en que la Revolución Cubana encabezó una rebelión sumamente radical y fue buscando su teoría sobre la marcha, sin contar con un recetario dogmático de antemano o, incluso, eludiendo los recetarios por entonces al uso que —al igual que hoy— rechazaban la lucha armada y el carácter socialista de la revolución latinoamericana.
[1] Hemos intentado estudiar esas dimensiones en el libro Ernesto Che Guevara: El sujeto y el poder (Buenos Aires, Nuestra América, 2005), reeditado en Venezuela con el título Che Guevara, un marxismo para el siglo XXI (Caracas, Nuevo Socialismo, 2009). También en el artículo “El Che desconocido”, publicado en Casa de las Américas, La Haine y Rebelión, el 16 de junio de 2008. La presente investigación es continuación y prolongación de aquellos libros y textos y de varios años de militancia y trabajo voluntario (es decir, no rentado) en las Cátedras Che Guevara.
Ver el documento completo 
 Ver el ORIGINAL en PDF
Ver el ORIGINAL en PDF







 ES
ES  EU
EU