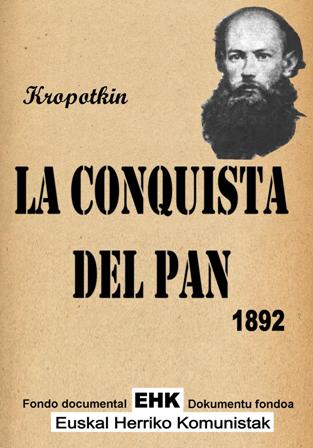
Nuestras riquezas
1 La humanidad ha caminado gran trecho desde aquellas remotas edades durante las cuales el hombre vivía de los azares de la caza y no dejaba a sus hijos más herencia que un refugio bajo las penas, pobres instrumentos de sílex y la naturaleza, contra la que tenían que luchar para seguir su mezquina existencia.
Sin embargo, en ese confuso período de miles y miles de años, el género humano acumuló inauditos tesoros. Roturó el suelo, desecó los pantanos, hizo trochas en los bosques, abrió caminos; edificó, inventó, observó, pensó; creó instrumentos complicados, arrancó sus secretos a la naturaleza, domó el vapor, tanto que, al nacer, el hijo del hombre civilizado encuentra hoy a su servicio un capital inmenso, acumulado por sus predecesores. Y ese capital le permite obtener riquezas que superan a los ensueños de los orientales en sus cuentos de Las mil y una noches.
Aún son más pasmosos los prodigios realizados en la industria. Con esos seres inteligentes que se llaman máquinas modernas, cien hombres fabrican con qué vestir a diez mil hombres durante dos años. En las minas de carbón bien organizadas, cien hombres extraen cada año combustible para que se calienten diez mil familias en un clima riguroso. Y si en la industria, en la agricultura y en el conjunto de nuestra organización social sólo aprovecha a un pequeñísimo número la labor de nuestros antepasados, no es menos cierto que la humanidad entera podría gozar una existencia de riqueza y de lujo sin más que con los siervos de hierro y de acero que posee. Somos ricos, muchísimo más de lo que creemos. Ricos por lo que poseemos ya; aún más ricos por lo que podemos conseguir con los instrumentos actuales; infinitamente más ricos por lo que pudiéramos obtener de nuestro suelo, de nuestra ciencia y de nuestra habilidad técnica, si se aplicasen a procurar el bienestar de todos.
2 Somos ricos en las sociedades civilizadas. ¿Por qué hay, pues, esa miseria en torno nuestro? ¿Por qué ese trabajo penoso y embrutecedor de las masas, ¿Por qué esa inseguridad del mañana (hasta para el trabajador mejor retribuido) en medio de las riquezas heredadas del ayer y a pesar de los poderosos medios de producción que darían a todos el bienestar a cambio de algunas horas de trabajo cotidiano?
Los socialistas lo han dicho y repetido hasta la saciedad. Porque todo lo necesario para la producción ha sido acaparado por algunos en el transcurso de esta larga historia de saqueos, guerras, ignorancia y opresión en que ha vivido la humanidad antes de aprender a domar las fuerzas de la naturaleza.
Porque, amparándose en pretendidos derechos adquiridos en el pasado, hoy se apropian dos tercios del producto del trabajo humano, dilapidándolos del modo más insensato y escandaloso. Porque reduciendo a las masas al punto de no tener con qué vivir un mes o una semana, no permiten al hombre trabajar sino consintiendo en dejarse quitar la parte del león. Porque le impiden producir lo que necesita y le fuerzan a producir, no lo necesario para los demás, sino lo que más grandes beneficios promete al acaparador.
Contémplese un país, civilizado. Taláronse los bosques que antaño lo cubrían, se desecaron los pantanos, se saneó el clima: ya es habitable. El suelo, que en otros tiempos sólo producía groseras hierbas, suministra hoy ricas mieses. Las rocas, suspensas sobre los valles del Mediodía, forman terrazas por donde trepan las viñas de dorado fruto. Plantas silvestres que antes no daban sino un fruto áspero o unas raíces no comestibles, han sido transformadas por reiterados cultivos en sabrosas hortalizas, en árboles cargados de frutas exquisitas. Millares, de caminos con base de piedra y férreos carriles surcan la tierra, horadan las montañas; en los abruptos desfiladeros silba la locomotora. Los ríos se han hecho navegables; las costas sondeadas y esmeradamente reproducidas en mapas, son de fácil acceso; puertos artificiales, trabajosamente construidos y resguardados contra los furores del océano, dan refugio a los buques. Horádanse las rocas con pozos profundos; laberintos de galerías subterráneas se extienden allí donde hay carbón que sacar o minerales que recoger. En todos los puntos donde se entrecruzan caminos han brotado y crecido ciudades, conteniendo todos los tesoros de la industria, de las artes y de las ciencias.
Cada hectárea de suelo que labramos en Europa, ha sido regada con el sudor de muchas razas; cada camino tiene una historia de servidumbre personal, de trabajo sobrehumano, de sufrimientos del pueblo. Cada legua de vía férrea, cada metro de túnel, han recibido su porción de sangre humana.
Los pozos de las minas conservan aún frescas las huellas hechas en la roca por el brazo del barrenador. De uno a otro pilar pudieron señalarse las galerías subterráneas por la tumba de un minero, arrebatado en la flor de la edad por la explosión de grisú, el hundimiento o la inundación, y fácil es adivinar cuantas lágrimas, privaciones y miserias sin nombre ha costado cada una de esas tumbas a la familia que vivía con el exiguo salario del hombre enterrado bajo los escombros.
Las ciudades; enlazadas entre sí con carriles de hierro y líneas de navegación, son organismos que han vivido siglos. Cavad su suelo, y encontraréis hiladas superpuestas de calles, casas, teatros, circos y edificios públicos. Profundizad en su historia, y veréis cómo la civilización de la ciudad, su industria, su genio, han crecido lentamente y madurado por el concurso de todos sus habitantes antes de llegar a ser lo que son hoy.
Y aun ahora, el valor de cada casa, de cada taller, de cada fábrica, de cada almacén, sólo es producto de la labor acumulada de millones de trabajadores sepultados bajo tierra, y no se mantiene sino por el esfuerzo de legiones de hombres que habitan en ese punto del globo. ¿Qué sería de los docks de Londres, o de los grandes bazares de París, si no estuvieran situados en esos grandes centros del comercio internacional? ¿Qué sería de nuestras minas, de nuestras fábricas, de nuestros astilleros y de nuestras vías férreas, sin el cúmulo de mercaderías transportadas diariamente por mar y por tierra?
Millones de seres humanos han trabajado para crear esta civilización de la que hoy nos gloriamos. Otros millones, diseminados por todos los ámbitos del globo, trabajan para sostenerla. Sin ellos, no quedarían más que escombros de ella dentro de cincuenta años.
Hasta el pensamiento, hasta la invención, son hechos colectivos, producto del pasado y del presente. Millares de inventores han preparado el invento de cada una de esas máquinas, en las cuales admira el hombre su genio. Miles de escritores, poetas y sabios han trabajado para elaborar el saber, extinguir el error y crear esa atmósfera de pensamiento científico, sin la cual no hubiera podido aparecer ninguna de las maravillas de nuestro siglo. Pero esos millares de filósofos, poetas, sabios e inventores, ¿no hablan sido también inspirados por la labor de los siglos anteriores? ¿No fueron durante su vida alimentados y sostenidos, así en lo físico como en lo moral por legiones de trabajadores y artesanos de todas clases? ¿No adquirieron su fuerza impulsiva en lo que les rodeaba?
Ciertamente, el genio de un Seguin, de un Mayer y de un Grove, han hecho más por lanzar la industria a nuevas vías que todos los capitales del mundo. Estos mismos genios son hijos de industria, igual que de la ciencia, porque ha sido necesario que millares de máquinas de vapor transformasen, año tras año, a la vista de todos, el calor en fuerza dinámica, y esta fuerza en sonido, en luz y en electricidad, antes de que esas inteligencias geniales llegasen a proclamar el origen mecánico y la unidad de las fuerzas físicas. Y si nosotros, los hijos del siglo XIX, al fin hemos comprendido esta idea y hemos sabido aplicarla, es también porque para ello estábamos preparados por la experiencia cotidiana.
También los pensadores del siglo pasado la habían entrevisto y enunciado, pero quedó sin comprender, porque el siglo XVIII no había crecido como nosotros, junto a la máquina de vapor.
Piénsese en las décadas que hubieran transcurrido aún en ignorancia de esa ley que nos ha permitido revolucionar la industria moderna, si Watt no hubiese encontrado en Soho trabajado hábiles para construir con metal sus planes teóricos, perfeccionar todas sus partes, y aprisionándolo dentro de un mecanismo completo hacer por fin el vapor más dócil que el caballo, más manejable que el agua.
Cada máquina tiene la misma historia: larga historia de noches en blanco y de miseria; de desilusiones y de alegrías, de mejoras parciales halladas por varias generaciones de obreros desconocidos que venían a añadir al primitivo invento esas pequeñas nonadas sin las cuales permanecería estéril la idea más fecunda. Aún más: cada nueva invención es una síntesis resultante de mil inventos anteriores en el inmenso campo de la mecánica y de la industria.
Ciencia e industria, saber y aplicación, descubrimiento y realización práctica que conduce a nuevas invenciones, trabajo o cerebral y trabajo manual, idea y labor de los brazos, todo se enlaza. Cada descubrimiento, cada progreso, cada aumento de la riqueza de la humanidad, tiene su origen en el conjunto del trabajo manual y cerebral, pasado y presente. Entonces, ¿qué derecho asiste a nadie para apropiarse la menor partícula de ese inmenso todo y decir: Esto es mío y no vuestro?
3 Pero sucedió que todo cuanto permite al hombre producir y acrecentar sus fuerzas productivas fue acaparado por algunos.
El suelo, que precisamente saca su valor de las necesidades de una población que crece sin cesar, pertenece hoy a minorías que pueden impedir e impiden al pueblo el cultivarlo o le impiden el cultivarlo según las necesidades modernas.
Las minas, que representan el trabajo de muchas generaciones y su valor no deriva sino de las necesidades de la industria y la densidad de la población, pertenecen también a unos pocos, y esos pocos limitan la extracción del carbón, o la prohiben en su totalidad si encuentran una colocación más ventajosa para sus capitales.
También la maquinaria es propiedad sólo de algunos, y aun cuando tal o cual máquina representa sin duda alguna los perfeccionamientos aportados por tres generaciones de trabajadores, no por eso deja de pertenecer a algunos patronos; y si los nietos del mismo inventor que construyó, cien años ha, la primera máquina de hacer encajes se presentasen hoy en una manufactura de Basilea o de Nottingham y reclamasen sus derechos, les gritarían: ¡Marchaos de aquí; esta máquina no es vuestra! Y si quisiesen tomar posesión de ella, les fusilarían.
Los ferrocarriles, que no serían más que inútil hierro viejo sin la densa población de Europa, sin su industria, su comercio y sus cambios, pertenecen a algunos accionistas, ignorantes quizá de dónde se encuentran los caminos que les dan rentas superiores a las de un rey de la Edad Media. Y si los hijos de los que murieron a millares cavando las trincheras y abriendo los túneles se reuniesen un día y fueran, andrajosos y hambrientos, a pedir pan a los accionistas, encontrarían las bayonetas y la metralla para dispersarlos y defender los derechos adquiridos.
En virtud de esta organización monstruosa, cuando el hijo del trabajador entra en la vida, no halla campo que cultivar, máquina que conducir ni mina que acometer con el zapapico, si no cede a un amo la mayor parte de lo que él produzca. Tiene que vender su fuerza para el trabajo por una ración mezquina e insegura. Su padre y su abuelo trabajaron en desecar aquel campo, en edificar aquella fábrica, en perfeccionarla. Si él obtiene permiso para dedicarse al cultivo de ese campo, es a condición de ceder la cuarta parte del producto a su amo, y otra cuarta al gobierno y a los intermediarios. Y ese impuesto que le sacan el Estado, el capitalista, el señor y el negociante, irá creciendo sin cesar. Si se dedica a la industria, se le permitirá que trabaje a condición de no recibir más que el tercio o la mitad del producto, siendo el resto para aquel a quien la ley reconoce como propietario de la máquina.
Clamamos contra el barón feudal que no permitía al cultivador tocar la tierra, a menos de entregarle el cuarto de la cosecha. Y el trabajador, con el nombre de libre contratación, acepta obligaciones feudales, porque no encontraría condiciones más aceptables en ninguna parte. Como todo es propiedad de algún amo, tiene que ceder o morirse de hambre.
De tal estado de cosas resulta que toda nuestra producción es un contrasentido. Al negocio no le conmueven las necesidades de la saciedad; su único objetivo es aumentar los beneficios del negociante. De aquí las continuas fluctuaciones de la industria, las crisis en estado crónico.
No pudiendo los obreros comprar con su salario las riquezas que producen, la industria busca mercados fuera, entre los acaparadores de las demás naciones Pero en todas partes encuentra competidores, puesto que la evolución de todas las naciones se realiza en el mismo sentido. Y tienen que estallar guerras por el derecho de ser dueños de los mercados. Guerras por las posesiones en Oriente, por el imperio de los mares, para imponer derechos aduaneros y dictar condiciones a sus vecinos, ¡guerras contra los que se sublevan! No cesa en Europa el ruido del cañón; generaciones enteras son asesinadas; los Estados europeos gastan en armamentos el tercio de sus presupuestos.
La educación también es privilegio de ínfimas minorías. ¿Puede hablarse de educación cuando el hijo del obrero se ve obligado a la edad de trece años a bajar a la mina o ayudar a su padre en las labores del campo?
Mientras que los radicales piden mayor extensión de las libertades políticas, muy pronto advierten que el hálito de la libertad produce con rapidez el levantamiento de los proletarios y entonces cambian de camisa, mudan de opinión y retornan a las leyes excepcionales y al gobierno del sable. Un vasto conjunto de tribunales, jueces, verdugos, polizontes y carceleros, es necesario para mantener los privilegios. Este sistema suspende el desarrollo de los sentimientos sociales. Cualquiera comprende que sin rectitud, sin respeto a sí mismo, sin simpatía y apoyos mutuos, la especie tiene que degenerar. Pero eso no les importa a las clases directoras, e inventan toda una ciencia absolutamente falsa para probar lo contrario.
Se han dicho cosas muy bonitas acerca de la necesidad de compartir lo que se posee con aquellos que no tienen nada. Pero cuando se le ocurre a cualquiera poner en práctica este principio, en seguida se le advierte que todos esos grandes sentimientos son buenos en los libros poéticos, pero no en la vida. Mentir es envilecerse, rebajarse, decimos nosotros, y toda la existencia civilizada Se trueca en una inmensa mentira. ¡Y nos habituamos, acostumbrando a nuestros hijos a practicar como hipócritas una moralidad de dos caras!
El simple hecho del acaparamiento extiende así sus consecuencias a la vida social. A menos de perecer, las sociedades humanas vense obligadas a volver a los principios fundamentales: siendo los medios de producción obra colectiva de la humanidad, vuelven al poder de la colectividad humana. La apropiación personal de ellos no es justa ni útil. Todo es de todos, puesto que todos lo necesitan, puesto que todos han trabajado en la medida de sus fuerzas, y es imposible determinar la parte que pudiera corresponder a cada uno en la actual producción de las riquezas.
¡Todo es de todos! He aquí la inmensa maquinaria que el XIX ha creado; he aquí millones de esclavos de hierro que llamamos máquinas que cepillan y sierran, tejen e hilan para nosotros, que descomponen y recomponen la primera materia y forjan las maravillas de nuestra época.
Nadie tiene derecho a apoderarse de una sola de esas máquinas y decir: Es mía; para usar de ella, me pagaréis un tributo por cada uno de vuestros productos. Como tampoco el señor de la Edad Media tenía derecho para decir al labrador: Esta colina, ese prado, son míos, y me pagaréis por cada gavilla de trigo que cojáis, por cada montón de heno que forméis.
Basta de esas fórmulas ambiguas, tales como el derecho al trabajo, o a cada uno el producto íntegro de su trabajo. Lo que nosotros proclamamos es el derecho al bienestar, el bienestar para todos.
El bienestar para todos
1 El bienestar para todos no es un sueño. Es posible, realizable, después de lo que han hecho nuestros antepasados para hacer fecunda nuestra fuerza de trabajo.
Sabemos que los productores, que apenas forman el tercio de los habitantes en los países civilizados, producen ya lo suficiente para que exista cierto bienestar en el hogar de cada familia. Sabemos, además, que si todos cuantos derrochan hoy los frutos del trabajo ajeno se viesen obligados a ocupar sus ocios en trabajos útiles, nuestra riqueza crecería en proporción múltiple del número de brazos productores. Y en fin, sabemos que, en contra de la teoría del pontífice de la ciencia burguesa (Malthus), el hombre acrecienta su fuerza productiva con mucha más rapidez de lo que él mismo se multiplica. Cuanto mayor número de hombres hay en un territorio, tanto más rápido es el progreso de sus fuerzas productoras.
Hoy, a medida que se desarrolla la capacidad de producir, aumenta en una proporción sorprendente el número de vagos e intermediarios. Al revés de lo que se decía en otros tiempos entre socialistas, de que el capital llegaría a reconcentrarse bien pronto en tan pequeño número de manos, que sólo sería menester expropiar a algunos millonarios para entrar en posesión de las riquezas comunes, cada vez es más considerable el número de los que viven a costa del trabajo ajeno.
En Francia no hay diez productores directos por cada treinta habitantes. Toda la riqueza agrícola del país es obra de menos de siete millones de hombres, y en las dos grandes industrias de las minas y de los tejidos cuéntanse menos de dos millones quinientos mil obreros. ¿Cuál es la cifra de los explotadores del trabajo? En Inglaterra (sin Escocia e Irlanda), un millón treinta mil obreros, hombres, mujeres y niños, fabrican todos los tejidos; un poco más de medio millón explotan las minas, menos de medio millón labran la tierra, y los estadísticos tienen que exagerar las cifras para obtener un máximum de ocho millones de productores para veintiséis millones de habitantes. En realidad, son de seis a siete millones de trabajadores quienes crean las riquezas enviadas a las cuatro partes del mundo. ¿Y cuantos son los rentistas o los intermediarios que añaden a sus rentas las que se adjudican haciendo pagar al consumidor de cinco a veinte veces más de lo que han pagado al productor? Los que detentan el capital reducen constantemente la producción, impidiendo producir. No hablemos de esos toneles de ostras arrojados al mar para impedir que la ostra llegue a ser un alimento de la plebe y deje de ser una golosina propia de la gente acomodada; no hablemos de los mil y mil objetos de lujo tratados de igual manera que las ostras. Recordemos tan sólo cómo se limita la producción de las cosas necesarias a todo el mundo. Ejércitos de mineros no desean más que extraer todos los días carbón y enviarlo a quienes tiritan de frío. Pero con frecuencia la tercera parte o dos tercios de eso ejércitos vense impedidos de trabajar más de tres días por semana, para que se mantengan altos los precios. Millares de tejedores no pueden manejar los telares, al paso que sus mujeres y sus hijos no tienen sino harapos para cubrirse y las tres cuartas partes de los europeos no cuentan con vestido que merezca tal nombre.
Centenares de altos hornos, miles de manufacturas permanecen regularmente inactivos; otros no trabajan más que la mitad del tiempo, y en cada nación civilizada hay siempre una población de unos dos millones de individuos que piden trabajo y no lo encuentran.
Millones de hombres serían felices con transformar los espacios incultos o mal cultivados en campos cubiertos de ricas mieses. Pero esos valientes obreros tienen que seguir parados porque los poseedores de la tierra, de la mina, de la fábrica, prefieren dedicar los capitales a préstamos a los turcos o egipcios, o en acciones de oro de la Patagonia, que trabajen para ellos los fellahs egipcios, los italianos emigrados del país de su nacimiento o los coolies chinos.
Esta es la limitación consciente y directa de la producción. Pero hay también una limitación indirecta e inconsciente, que consiste en gastar el trabajo humano en objetos inútiles en absoluto, o destinados tan sólo a satisfacer la necia vanidad de los ricos.
Baste citar los miles de millones gastados por Europa en armamento, sin más fin que conquistar mercados para imponer la ley económica a los vecinos y facilitar la explotación en el interior; los millones pagados cada año a los funcionarios de todo fuste, cuya misión es mantener el derecho de las minorías a gobernar la vida económica de la nación; los millones gastados en jueces, cárceles, policías y todo ese embrollo que llaman justicia; en fin, los millones empleados en propagar por medio de la prensa ideas nocivas y noticias falsas, en provecho de los partidos, de los personajes políticos y de las compañías de explotadores.
Aún se gasta más trabajo inútilmente aquí para mantener la cuadra, la perrera y la servidumbre doméstica del rico; allí para responder a los caprichos de las rameras de alto copete y al depravado lujo de los viciosos elegantes; en otra parte, para forzar al consumidor a que compre lo que no le hace falta o imponerle con reclamos un articulo de mala calidad; más allá para producir sustancias alimenticias nocivas en absoluto para el consumidor, pero provechosas para el fabricante y el expendedor. Lo que se malgasta de esta manera bastaría para duplicar la producción útil, o para crear manufacturas y fábricas que bien pronto inundaría los almacenes con todas las provisiones de que carecen dos tercios de la nación.
De aquí resulta que de los mismos que en cada nación se dedican a los trabajos productivos, la cuarta parte por lo menos se ven obligados con regularidad a un paro de tres o cuatro meses por año, y otra cuarta parte, si no la mitad, no puede producir con su labor otros resultados que divertir a los ricos o explotar al público.
Así, pues, por un lado si se considera la rapidez con que las naciones civilizadas aumentan su fuerza de producción, y por otro los límites puestos a ésta, debe deducirse que una organización económica medianamente razonable permitiría a las naciones civilizabas amontonar en pocos años tantos productos útiles, que se verían en el caso de exclamar: <<¡Basta de carbón, basta de trigo, basta de telas! ¡Descansemos, recojámonos para utilizar mejor nuestras fuerzas, para emplear mejor nuestros ocios!>>
Ver el documento completo 
 Ver el ORIGINAL en PDF
Ver el ORIGINAL en PDF







 ES
ES  EU
EU