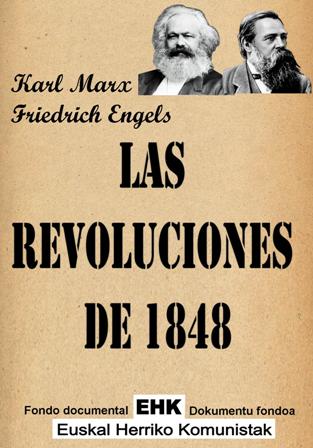
PRÓLOGO
LOS MOVIMIENTOS DEMOCRÁTICOS DE 1848 EN EUROPA FUERON acontecimientos decisivos en la formación de las ideas sociopolíticas en Marx y Engels, así como en el desenvolvimiento de su teoría política, centrada en la revolución de la clase obrera. De hecho, estos acontecimientos, que abarcaron desde Italia hasta cerca de los Cárpatos, poniendo en jaque ya fuese el orden semifeudal de ciertos territorios o el orden francamente burgués y desarrollado, como en Francia, de toda Europa, casi sorprendieron a los autores del Manifiesto cuando este famoso escrito apenas comenzaba a circular entre unos pocos trabajadores exiliados en Londres. De pronto, se hacía necesario enfrentar el hecho de la revolución, poner a prueba su táctica y su verdad haciendo del llamado “partido comunista” algo más que una corriente ideológica mal definida. Así, la teoría de la revolución tenía que ser propagada, aplicada de distinta forma según las condiciones de lucha en lo político, en lo social y en lo económico. Era en sí una ardua tarea. El espectro de la revolución parecía extenderse hacia muchos puntos. Toda Francia, Prusia, Austria, Baviera, Sajonia y algunos Estados de la Confederación germánica; los territorios polacos ocupados por Prusia; Bohemia y Hungría, en su lucha contra el cetro austríaco; el norte de Italia (Lombardía), ocupado por los austríacos, así como el resto de los Estados italianos: reino de Cerdeña (Piamonte), los territorios papales y el reino de Nápoles. A todo esto, habíase esperado el inicio del movimiento en Inglaterra, o cuando menos en el conjunto de los países europeos más desarrollados.
Las fuerzas de la Santa Alianza, las monarquías, el papado, las clases reaccionarias ven, todos, levantarse las primeras filas de los insurrectos en París y Berlín, en Viena y Milán. El gran combate se escenificó en París, durante el mes de junio de 1848, entre las fuerzas de la burguesía y las del proletariado.
Pero ¿qué era entonces esa Europa que de pronto se puso en lucha contra sus monarquías? Era, en cierta forma, representativa de la época del Antiguo Régimen. Intentaremos un bosquejo general de esa Europa de mediados del siglo XIX abordando diversos aspectos de su desarrollo histórico, al analizar cuál era la situación económica y social en el campo; el avance económico y político en las ciudades y territorios; las corrientes del pensamiento socio-político y, en términos generales, la posición de Engels y Marx ante la crisis económico-política de 1847-1848; y, finalmente, los resultados políticos más importantes derivados de estos procesos.
En efecto, es una Europa predominantemente rural, y es la economía rural la que suministra la mayor parte de los medios de subsistencia. El avance tecnológico de la agricultura se halla notablemente avanzado, pero está en muchos puntos irregularmente distribuido. Es Europa occidental donde se encuentran los campos mejor cultivados; allí, la agricultura es más regular y la alimentación básica está mejor asegurada. Pero existe un elevado índice de crecimiento demográfico, hay que extender la superficie cultivada, y el mejor método para ello es la roturación. Así es como de Norfolk a Flandes, hasta las regiones prusianas y Bohemia, se multiplican los cultivos forrajeros, las praderas recién conquistadas, la rotación de cultivos sin barbecho, la cruza intensiva de ganado y el empleo de fertilizantes industriales. El periodo de 1815 a 1865 ve duplicarse la superficie cultivable, pues en esta época tiene lugar el punto culminante de la sobrepoblación europea y la utilización extensiva del suelo en el siglo XIX. Ahora bien, los sistemas de propiedad y explotación son extremadamente diversos. Existe ya un gran sector de pequeños propietarios, arrendatarios y colonos acomodados, sobre todo en Francia y los Países Bajos.
Pero a su lado se erige aún la gran propiedad tanto en Francia como en Inglaterra, en España y en los territorios italianos. En Inglaterra el antiguo movimiento de los enclousers (sistema de cercados) y la subsecuente “revolución agraria” condujeron a un exorbitante acaparamiento de tierras, consolidando el régimen de los landlors: tan sólo en el periodo de 1843 a 1875 cuatro mil de ellos llegaron a poseer la mitad de los territorios agrícolas y ganaderos de su país. En el resto de Europa gran parte de la propiedad territorial permanece en manos de la nobleza terrateniente tradicional o de formación burguesa reciente, lo cual reduce a una difícil situación de subsistencia a las capas populares más extensas: jornaleros y agricultores sujetos a caducas servidumbres, aparceros, medieros y trabajadores agrícolas asalariados. Italia, ciertos cantones suizos y España, para no hablar de las regiones de Europa oriental, adolecen de las estructuras más arcaicas y gravosas, que someten al miserable pueblo al hambre y las enfermedades. En Alemania dos regímenes agrarios dividen los territorios rurales. Si bien la servidumbre de la gleba ha desaparecido formalmente en las regiones occidentales, meridionales y centrales, la Grundherrschaft resiste sin embargo al movimiento de liberación campesina, teóricamente otorgada mediante unas reformas que se han mantenido inaplicables en virtud de las antiguas trabas del endeudamiento personal y la sobreexplotación. Por otro lado, el sistema de la Guterherrschaft, más arcaico en apariencia, que domina al este del Elba, permite a la clase de los Junkers obtener algunas ventajas a partir de ciertas leyes de “regularización” promulgadas desde 1807, ya que les facilita el acaparamiento, concentración y explotación intensiva y extensiva de la tierra. La masa de los agricultores, si bien ha recibido libertad personal, ha evolucionado en distintos sentidos — ahora que puede llegar a ser propietaria y que con facilidad, también, puede dejar de serlo ante la voracidad de los más grandes—.
En suma, si el campesino alemán no es ya un siervo, el complejo régimen de “feudalismo” envilecido y de capitalismo ávidamente explotador (el capitalismo de los “destiladores alemanes de aguardiente” como le llamara Marx), que sigue a un movimiento vacilante de reformas nunca del todo aplicadas, hace siempre de él un dependiente, sujeto a restricciones que impone la gran producción agrícola y, más tarde, la gran producción industrial a través de la agricultura. Éste es el subsuelo de lo que desde los clásicos de la economía hasta Marx se llamó el sector de la renta de la tierra, que formó, junto con el salario y la ganancia industrial, la llamada fórmula trinitaria. Pero hay que añadir algo más: el burgués advenedizo, haciéndose eco de ese símbolo de seguridad, de estabilidad y de respetabilidad, ve en el acaparamiento de la tierra un desenlace normal de su ascensión social. Esta situación refuerza no sólo un estado económico de cosas, sino también una situación política favorable para los gobiernos de la época: de este modo se mantiene el monopolio del poder local entre los grandes señores de la tierra, quienes se erigen a su vez como puntales del poder central autárquico.
Para 1848, es Inglaterra el país económicamente más desarrollado. A él corresponde la mitad de las vías férreas de toda Europa; es allí donde tienen lugar los cambios técnicos esenciales que acabarán por imponerse, poco a poco, en todo el continente: el uso generalizado del carbón y de la máquina de vapor, la mecanización de la hilatura y el tejido, la fundición a gran escala a base del coque y el pudelado, la producción acerera y de gran maquinaria, la instalación de vías telegráficas, el uso de alumbrado de gas en las ciudades, etc. Siguen a este movimiento Francia y Bélgica, y ciertas regiones alemanas como Sajonia y Renania-Westfalia, donde llega a concentrarse el 90 por ciento de las máquinas de vapor alemanas. Siguen luego Italia (el Piamonte, Lombardía y la Toscana) y España, aunque es verdad que en esta última sólo puede mencionarse la región de Cataluña, donde se desarrolla la industria textil española más importante. Incluso surgen de manera aislada algunos centros industriales en los territorios del Imperio austriaco: Estiria-Carintia y Bohemia. Pero habrá de notarse sin embargo que, aun cuando se ha extendido esta “gran industria” mecanizada, no se han eliminado del todo, ni mucho menos, los modos artesanales o el sistema del trabajo domiciliario con que se habían iniciado las viejas manufacturas desde principios del siglo XVII.
Este avance, a su vez, se ve acompañado de un desarrollo de las instituciones y sistemas financieros, remodelados en Inglaterra a partir de las reformas de 1826 y, en el continente, sobre todo en Francia y Bélgica, donde ya funcionaban las societés générales. Esta es la época en que da comienzo la implantación de nuevas formas de actividad, cuando se gestan los mercados nacionales y se va rompiendo el aislamiento. Son los comienzos de la gran producción en masa. No es aún la época del mercado mundial, de la absoluta universalidad de la hegemonía político-económica de Occidente sobre el resto del mundo. Es más bien el periodo en que se prepara la llamada “época de los imperialismos”. Para estos años, el gran espacio mundial está todavía insuficientemente controlado; se han penetrado lejanos países y mercados enteros: territorios de China, India y el Oriente Medio, así como los países latinoamericanos, pero la navegación transoceánica y la comunicación terrestre aún no permiten el dominio adecuado para una completa cohesión monopólica. Falta aún consolidar ciertos poderes imperialistas y la exploración del continente africano y Australia, etc. De este modo las relaciones entre Europa y los demás continentes presentan aún cierta ambigüedad ante la supervivencia de enormes territorios como térra incógnita. Puede decirse que la idea de Marx respecto a que “la gran industria ha creado el mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de América” (Manifiesto del Partido Comunista) resulta, en términos generales, un tanto apresurada, aunque el desarrollo que señala se encuentra ya muy avanzado.
Más confusa es la situación política de entonces. Al margen de la gran diversidad de formas de gobierno —entre las de hecho y las puramente teóricas—, el régimen monárquico había sufrido sensibles cambios. La monarquía pertenecía a aquello que denominamos genéricamente como Antiguo Régimen, pero ni aun entonces —como sí a mediados del siglo XIX— se pretendía como un régimen tan exclusivo y tan conceptualizado. El periodo que va de 1815 a 1848 es un tiempo agitado en que se confunden las diversas formas políticas heredadas de un pasado rico en experiencias y contradicciones —incluidos los teóricos del siglo XVIII— alrededor del movimiento de la Gran Revolución en Francia. Más tarde, la época napoleónica, de por sí ya preñada de contradicciones, traía a la memoria esos negros años en que, con aparente facilidad, un incontenible vendaval lo arrasaba todo: fronteras, ciudades libres, pequeños reinos, leyes centenarias, caducas soberanías. La tormenta napoleónica pareció limpiar de impurezas a todo el continente. Incluso el movimiento de Restauración en Francia no hizo sino amoldarse a una situación de hecho, al parecer irreversible.
Lo cierto es que — pese a la sobrevivencia de grandes y pequeñas monarquías, principados, ducados, etc.— surge una nueva división política continental. Y sin embargo la mayor parte de la población parece aceptar a sus nuevos soberanos con esa misma lealtad de súbditos. La adhesión a las iglesias, la unión del trono y el altar, la ideología tradicionalista, etc., siguen siendo piezas clave del edificio, pero ello no impide el peligro de conflictos y recelos que lo hacen inseguro.
Lo más importante es que la monarquía puede y tiene que avenirse a una limitación del absolutismo, a una distribución y equilibrio de poderes que ya Inglaterra había practicado desde mucho antes. Ante esta transformación de la monarquía, mediante la cual no se altera aparentemente el fundamento teórico de su soberanía —recuérdese cómo Luis Felipe de Orleáns, el llamado “rey de las barricadas”, tuvo que legitimar su poder integrándose al círculo de los monarcas “respetables”—, el derecho de voto, en cuanto institución constitucional, se afirmaba frente al príncipe como una función vinculada a la capacidad económica —reservada a la nobleza y a un cierto sector de la burguesía— y no en cuanto atributo del homme o del citoyen. Así pues, las capas aristocráticas u oligárquicas se afirmaban frente a estas monarquías, surgidas después de la Viena de 1815, como la cabeza de una pirámide social basada en un régimen de igualdad muy relativo si no es que nulo. Los órganos constitutivos de la sociedad están destinados a representar los órdenes y estamentos subsistentes otorgándoles, no obstante, una función meramente consultiva, sin que se reconociera ninguna separación de poderes como contrapartida a una mayor injerencia económica de la burguesía en la sociedad.
Legitimidad monárquica y estatuto privilegiado, de hecho, o de derecho, hacen de la sociedad europea de mediados del siglo XIX un cenáculo de notables más o menos abierto, más o menos rejuvenecido. Ésta es la sociedad que hace frente en su momento a las violentas sacudidas del año 48.
Caen Guizot, Luis Felipe y la monarquía censataria. Se confirma por segunda vez después de 1789 —la primera fue en 1830— que, desde los acuerdos de Viena en 1815, la vida de la monarquía europea es inestable e insegura. Al parecer, no bastan su fuerza centralizadora, su poderío militar y administrativo, su rejuvenecido despotismo ilustrado —que, en muchos casos, se perfila patéticamente degradado—. Su control sobre la sociedad es cada vez más aparente que real. Mayor fragilidad e inestabilidad hubo en Grecia, Italia, España, Portugal. Pero las sacudidas finales de 1848 parecen más definitivas que las de años anteriores. Metternich acusaba con dedo flamígero la propagación de las ideas subversivas, la fiebre revolucionaria que invadía a toda Europa. La Gran Revolución de 1789 es el pecado de soberbia cometido por los europeos de ese
siglo; las causas de la caída de las monarquías se deben, según él, a un siglo irreligioso que alardea de sus “pedantes filósofos” con sus “falsas doctrinas” que han producido una “espantosa catástrofe social” engendrada por la crítica, los códigos del tiers état, los supuestos derechos del hombre y, sobre todo, por Napoleón, esa terrible “Revolución encarnada”. El liberalismo, el constitucionalismo, las libertades públicas, la proclamación de igualdad de derechos ante la ley surgieron, en efecto, en Francia gracias al movimiento iniciado en 1789. La ola no había podido ser contenida.
No sólo Francia y el Reino Unido, incluso diversos territorios alemanes, gozaban de una legislación moderada o francamente liberal, aunque en buena medida en provecho del soberano y de las clases tradicionalmente dominantes, y que a la postre se sacudiría de ese absolutismo patriarcal evolucionando hacia un orden de libertades públicas más definido. Monarquías constitucionales fueron también Bélgica, España, Portugal, aunque las libertades allí reconocidas fueron recortadas tras altibajos políticos en las décadas de los años treinta y cuarenta. En fin, el problema de la democracia, implícito en todo este movimiento, es ya inquietante por cuanto encierra el advenimiento de esa nueva y peligrosa “cuestión social” que pocos hasta entonces se atrevían a tocar. El año de 1848 va a poner en claro este desplazamiento de problemas con una violencia y rapidez desconocidas. Parece surgir un desequilibrio de fuerzas imposible de contener en los términos de un régimen de liberalismo insuficientemente desarrollado. La organización del trabajador fabril parece ser la punta de lanza de este desplazamiento y del subsecuente desequilibrio que introduce. Fuera de los estrechos márgenes que la intervención estatal ofrece o de las dudosas garantías de que la antigua organización gremial dispone, la protesta socialista se perfila como el único recurso ante la explosiva “cuestión social” que comienza a ventilarse.
El inicio del siglo XIX coincidió con el brote de los primeros pensadores socialistas modernos: Saint-Simon, Fourier, Cabet, Leroux y Owen, principalmente. En 1802 Saint-Simon publicó sus famosas Cartas de Ginebra, en 1800 Owen se hizo cargo de la dirección de la fábrica de hilados de New-Lanark, donde puso en práctica sus ideas sociales, y en 1808 Fourier publicó su Théorie des quatre mouvements et des destinées générales. Caracterizados por Marx y Engels como “socialistas utópicos”, estos pensadores, de personalidades tan divergentes entre sí, al mismo tiempo que iniciaban las ideas socialistas modernas, esbozaron todas y cada una de sus propuestas de reforma social como soluciones aplicables al conjunto de la sociedad, proyectando un cuadro detallado acerca del futuro universal inmediato y, no pocas veces, fueron apreciados por sus seguidores como profetas.
Herederos en cierta forma de la Ilustración francesa, todos ellos se rigieron, en general, por el criterio de la perfectibilidad del ser humano y de la sociedad en su conjunto. La base de su pensamiento descansaba en la idea de que hasta ese momento la humanidad había ignorado su propio orden de coexistencia y, por tanto, había vivido sometida a un orden artificial dañino, llamado civilización, contrario a la naturaleza del ser humano, postrándolo, así, en un estado de miseria material y espiritual y en un desorden generalizado capaz de conducirlo a su ruina. Creían en el poder de la razón y el pensamiento para descubrir un régimen natural que extinguiera las discordias y procurara los beneficios imaginables de toda sociedad racionalmente organizada. Con una orientación principalmente filosófica, echaron mano de la economía — entonces una ciencia relativamente joven— y la historia para descubrir las leyesclave del desarrollo social. Descreían de todo individualismo y cifraban sus esperanzas de regeneración en una saludable vida institucional según los modelos ofrecidos — particularmente en el orden civil— por la Revolución francesa, pero ahondando, de acuerdo con sus fines constructivos, los conceptos fundamentales — igualdad, libertad, fraternidad— que la animaron, a fin de suprimir la desigualdad económica, basada en el mal uso (o abuso) de la propiedad privada. En conjunto, estos pensadores tenían la firme creencia de que el paso de la necesidad a la libertad, el acceso al reino de la felicidad y la armonía, se daría casi automáticamente, tan sólo ajustando el ejercicio de la razón, a través de la regulación de las instituciones para que éstas fueran efectivas, con los adelantos hasta entonces alcanzados en el orden de la técnica y la ciencia. En un principio, decían, esta tarea se vería facilitada por la propagación, entre los hombres, de la verdad incontestable de su teoría (de allí deriva, como elemento inherente al propio discurso utópico-socialista, la tendencia a asociarse y a formar sectas de adeptos). Sin embargo, no parecen sentir la más mínima necesidad por unir sus ideas socialistas a una práctica similarmente orientada allí donde se forman, casi naturalmente, los núcleos de trabajadores que, para entonces, se encuentran en una incipiente etapa gremial. Asimismo, en relación con lo anterior, adoptan una actitud apolítica basada en la fe que tienen en el filantropismo, lo cual les alejaba de cualquier posición teórica o práctica respecto a las posibilidades específicas de la clase trabajadora dentro de la sociedad capitalista.
Más que ninguno de estos teóricos, Saint-Simon fue visto como un auténtico profeta. Él fue quien primero destacó el hecho de que la causa fundamental de la explotación humana —y, en consecuencia, de la desigualdad y la miseria entre los hombres— era la propiedad privada. (El pensamiento utópico en su conjunto prolongó su vida y su desarrollo incluso más allá de Marx y el anarquismo de Proudhon y Bakunin.) Saint-Simon postuló a lo largo de sus numerosos escritos una filosofía social capaz de aglutinar los conocimientos de cada ciencia particular en forma de una síntesis metódica orientada hacia la historia y lo que más tarde habría de ser la sociología. Soñó con forjar el método positivo para el estudio de la sociedad humana y señaló las diversas fases de su desarrollo hasta detenerse en el análisis de la futura sociedad industrial, cuyo principio rector, la economía, ya dejaba sentir su influencia en el cuerpo social.
Fourier, por su parte, pensó que se podía reflexionar acerca del orden social del mismo modo que podía interpretarse la naturaleza, descubriendo sus leyes propias, a cuya “aplicación deben dedicarse los hombres para su felicidad”. Pensó que toda formación social, así como sus valores y principios rectores, eran transitorios y perecederos, que el perpetuo cambio de las sociedades humanas responde al régimen económico y a la industria humana y, finalmente, que las contradicciones que sacuden a las sociedades son inherentes a todo progreso aun cuando son susceptibles de armonizarse. Fourier fue el más meticuloso exponente de las supuestas fases por las que, de acuerdo con él, atravesaría la sociedad humana, hizo un detallado inventario de las posibles instituciones sociales y fue un implacable crítico de la moral de su tiempo, por la cual sentía un enorme desprecio.
Fueron numerosas las sectas de discípulos. La escuela sainsimoniana llegó a tener hacia la tercera década del siglo XIX decenas de miles de adherentes y contó con influyentes órganos de prensa, como Le Globe y Le Producteur. Por su parte, los adeptos de Fourier, no obstante que llegó a ser el pensador francés más conocido fuera de Francia, no fueron tan numerosos como los sainsimonianos.
Los pensadores más importantes directamente relacionados con la filosofía social de los utopistas fueron Comte y Spencer, principalmente. Éstos acentuaron aun más la distancia que separaba al pensamiento positivista-utópico del movimiento de los trabajadores, concentrándose en el desarrollo puramente teórico de las leyes históricas de la sociedad. La otra vertiente social del siglo XIX que postulaba leyes de la historia, que estableció un sistema crítico de la sociedad basado en la nueva clase social, el proletariado, proviene precisamente de Carlos Marx y Federico Engels.
Pero los sistemas sociales surgidos de la confianza ingenua y la ilusión romántica no hacían sino revelar sus flaquezas congénitas. Sin abandonar nunca el reino de la Utopía, se ofrecían revoluciones que o bien ponían delante un mundo idílico inaccesible, sólo realizable por virtud de la razón, o, en un extremismo desesperado, degeneraban en conspiraciones fraguadas por una camarilla de revolucionarios, totalmente al margen de la sociedad y de las propias clases beneficiadas. Una especie de romanticismo impregna este “espíritu del 48”. Sin duda, hay detrás una genuina dimensión social irresuelta, más o menos marcada según cada país o región, pero que rebasa, de cualquier modo, todo planteamiento anterior respecto a las sociedades y los hombres. El impulso social de este nuevo espíritu consiste la mayoría de las veces en insertar una concepción espiritual y cultural en la historia general de las sociedades. Pero este movimiento generalizado es tan complejo y vasto que resulta difícil dibujar sus contornos, enfrentar sus ambigüedades, definir sus términos extremos.
En Francia, podemos recordar a Joseph de Maistre, Chateaubriand, Vigny, Lamartine, Hugo y otros en cuanto auténticos legitimistas, católicos y teocráticos. En Inglaterra, el conservadurismo militante contaba con la adhesión de Walter Scott y de Coleridge, teniendo en Thomas Burke a un ilustre antecesor. En Alemania, los Naturphilosophen —aun cuando no tomasen en cuenta la política— y Goethe fueron enemigos de la Ilustración y de la Gran Revolución y sus secuelas del Terror







 ES
ES  EU
EU 
