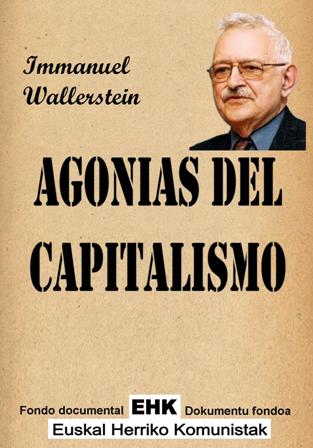
Introducción
Nos encontramos en un triple aniversario: el XXV aniversario de la fundación en 1968 de la Kyoto Seika University; el XXV aniversario de la revolución mundial de 1968; el LII aniversario de la fecha exacta (al menos según el calendario de EE.UU.) del bombardeo de Pearl Harbor por la escuadra japonesa. Comenzaré por decir lo que, en mi opinión, representa cada uno de estos aniversarios([1]).
La fundación de esta Universidad es un símbolo de uno de los desarrollos más importantes en la historia de nuestro sistema-mundo: la extraordinaria expansión cuantitativa de las estructuras universitarias durante los años 50 y 60([2]). En cierto sentido, este período fue la culminación de la promesa ilustrada de progreso a través de la educación. En sí misma, era algo maravilloso, que hoy celebramos aquí. Pero, como tantas otras cosas maravillosas, tiene sus complicaciones y sus costes. Una de estas complicaciones consistió en que la expansión de la educación superior produjo un gran número de titulados que aspiraban a empleos e ingresos equivalentes a su status, pero surgieron algunas dificultades para que esa demanda pudiese ser satisfecha, al menos tan rápida y completamente como estaba formulada. En cuanto al coste, se trataba del gasto social necesario para sostener esta expansión de la educación superior, que era, además, solamente una parte del gasto total preciso para proporcionar bienestar a los estratos medios, en significativo crecimiento, del sistema-mundo. Este incrementado coste del bienestar social comenzaría a constituir una pesada carga sobre las Haciendas estatales, y en 1993 estamos discutiendo a lo largo y ancho del mundo la crisis fiscal de los estados.
Esto nos lleva al segundo aniversario, el de la revolución mundial de 1968, que en muchos países, aunque no en todos, comenzó en las universidades. Sin duda, una de las chispas que prendieron el fuego fue la súbita inquietud de estos futuros licenciados respecto a su perspectiva de empleo, aunque, evidentemente, este factor tan egoísta no fue el principal foco de la explosión revolucionaria. Debe verse, más bien, como un síntoma más del problema general, relacionado con el contenido real del conjunto de promesas propias del escenario ilustrado del progreso, promesas que, superficialmente, parecían haber sido realizadas en el período posterior a 1945.
Y así llegamos al tercer aniversario: el del ataque a Pearl Harbor, ataque que condujo a EE.UU. a declarar su participación formal en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en la práctica esa guerra no fue fundamentalmente una guerra entre Japón y Estados Unidos. Si me permiten decirlo, Japón era un actor de segunda fila en este drama mundial, y su ataque era un episodio menor dentro de una lucha de larga duración. Principalmente, la guerra enfrentaba a EE.UU. y Alemania, y, de hecho, podría hablarse de una guerra continuada desde 1914, una guerra de "los 30 años" entre los dos principales competidores por el puesto de sucesor de Gran Bretaña como poder hegemónico del sistema-mundo. Como sabemos, EE.UU. ganó esa guerra y conquistó la hegemonía, presidiendo, por consiguiente, el aparente triunfo universal de las promesas de la Ilustración.
En lo que sigue, organizaré mis comentarios en torno al conjunto de temas que hemos señalado por medio de estos aniversarios. Hablaré primero de la era de la esperanza y de la lucha por los ideales de la Ilustración, 1789-1945. Después, intentaré analizar la era 1945-89, en la que las esperanzas de la Ilustración se realizaron, aunque falsamente. En tercer lugar, llegaré a nuestra presente era, el "Período Negro" que comienza en 1989 y que durará, posiblemente, alrededor de medio siglo. Finalmente, hablaré de las opciones de que disponemos, ahora y en los próximos tiempos.
Las funciones del liberalismo
La primera gran expresión política de la Ilustración, con todas sus ambigüedades, fue evidentemente la Revolución Francesa, ella misma una de las grandes ambigüedades de nuestra época. La celebración en Francia de su bicentenario, en 1989, fue la ocasión para un intenso intento de dar una nueva interpretación de este gran acontecimiento, sustituyendo a la "interpretación social" hasta entonces dominante y ahora declarada caduca([3]).
La Revolución Francesa fue el punto final de un largo proceso, no solamente en Francia sino también en la totalidad de la economía-mundo capitalista en tanto que sistema histórico; en 1789, una buena parte del globo había sido incorporada dentro de ese sistema histórico desde hacía tres siglos. Y durante estos tres siglos, muchas de sus instituciones clave habían sido establecidas y consolidadas: la división axial del trabajo, con una significativa transferencia de plusvalía desde las zonas periféricas a las zonas centrales; la primacía de aquellos que actuaban en defensa de los intereses de la incesante acumulación de capital; el sistema interestatal, compuesto por estados que se declaraban soberanos, aunque estaban constreñidos por el armazón y las "reglas" del sistema interestatal; y una polarización siempre en aumento, polarización que no era solamente económica sino también social y que se encontraba al borde de convertirse también en polarización demográfica.
Pero este sistema-mundo no disponía aún de una geocultura legitimadora, cuyas doctrinas básicas no fueron forjadas hasta el siglo XVIII (y a veces más tarde) por los teóricos de la Ilustración, sin que se institucionalizasen socialmente hasta la Revolución Francesa. Esta desencadenó el apoyo público —que en ocasiones llegó a ser un verdadero clamor— en favor de la aceptación de dos nuevas ideas universales: que el cambio político era algo normal, no excepcional; y que la soberanía residía en el "pueblo", no en un soberano. En 1815, Napoleón, heredero y protagonista universal de la Revolución Francesa, fue derrotado, produciéndose una presunta "Restauración" en Francia y dondequiera que los anciens régimes habían sido desplazados. Pero la Restauración no pudo anular realmente la amplia aceptación de estas ideas universales. Las tres grandes ideologías del siglo XIX —conservadurismo, liberalismo, socialismo— surgieron en estrecha relación con esta nueva situación, y suministraron el lenguaje para todos los sucesivos debates políticos dentro de la economía-mundo capitalista([4]).
De estas tres ideologías, el liberalismo fue la que emergió triunfante, y podría pensarse que ya lo hizo con ocasión de la primera revolución mundial dentro de este sistema, la revolución de 1848([5]). El liberalismo era la ideología más capacitada para dar a la economía-mundo capitalista una geocultura viable, capaz de legitimar a las otras instituciones tanto ante los ojos de los cuadros del sistema como, en un grado significativo, ante los ojos de la masa de las poblaciones, la llamada gente corriente.
Una vez que la gente pensó que el cambio político era normal y que, en principio, ellos mismos eran el soberano que decide el cambio político, cualquier cosa era posible. Y éste era precisamente el problema planteado a los poderosos y privilegiados en el sistema de la economía-mundo capitalista, cuyos temores inmediatos se centraban, hasta cierto punto, en el pequeño pero creciente grupo de los trabajadores industriales urbanos. Además, tal y como la Revolución Francesa había demostrado ampliamente, los trabajadores rurales no industriales también podrían ser bastante molestos o incluso temibles para los poderosos y los privilegiados.
En consecuencia, el dilema político más acuciante que se planteaban las clases gobernantes durante la primera mitad del siglo XIX era el siguiente: ¿cómo podría evitarse que esas clases peligrosas se tomasen esas normas demasiado en serio e interfiriesen con el proceso de acumulación de capital, socavando las estructuras básicas del sistema?
Una respuesta obvia fue la represión, verdaderamente muy utilizada. Sin embargo, la revolución mundial de 1948 había enseñado que, en definitiva, la simple represión no era muy eficaz, pues provocaba a las clases peligrosas, agitando sus ánimos en vez de calmarlos. Así que las clases gobernantes se dan cuenta de que la represión, para ser efectiva, tiene que combinarse con concesiones. Por otra parte, los supuestos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX también aprendieron una lección: las sublevaciones espontáneas no eran muy eficaces, ya que eran derrotadas más o menos fácilmente. Las amenazas de insurrección popular tenían que combinarse con una consciente y duradera organización política, si se quería fomentar un cambio significativo.
El liberalismo se ofrece entonces como la inmediata solución para las dificultades políticas de la derecha y de la izquierda. A la derecha le propone que haga concesiones; a la izquierda, que constituya una organización política; a ambas, derecha e izquierda, les pide paciencia: a largo plazo, todos ganarán más siguiendo una vía media. El liberalismo encarnaba el centrismo, y su canto de sirena era seductor. No obstante, el liberalismo no predicaba un centrismo pasivo, sino una estrategia activa. Los liberales depositaron su fe en una de las premisas clave de la Ilustración: que el pensamiento y la acción racionales eran el camino hacia la salvación, hacia el progreso. Los hombres (sólo en raras ocasiones se incluía a las mujeres) son, a la larga y por naturaleza, racionales.
De eso se deducía que "el cambio político normal" debería seguir el camino indicado por aquellos que fuesen más racionales, es decir, los más educados, los más cualificados, los más sabios. Estos hombres designarían cuáles eran los mejores caminos a seguir para el cambio político; estos hombres irían indicando las necesarias reformas a emprender y promulgar. El reformismo racional era el concepto organizador del liberalismo, lo que explica la apariencia errática de las posiciones de los liberales respecto a la relación entre individuo y Estado. Los liberales podían defender simultáneamente que el individuo no debía ser forzado por los dictados del Estado (colectivo) y que la acción estatal era necesaria para minimizar la injusticia contra los individuos. Podían ser, al mismo tiempo, favorables al laissez-faire y a las leyes fabriles, ya que la sustancia del liberalismo no era ni lo uno ni lo otro, sino más bien el progreso deliberado y mesurado hacia la buena sociedad, que podría obtenerse más fácilmente, y quizá únicamente, por la vía del reformismo racional.
Esta doctrina del reformismo racional demostró en la práctica su extraordinario atractivo. Parecía que daba respuesta a las necesidades de todos. Para los conservadores, podía ser el camino para amortiguar los instintos revolucionarios de las clases peligrosas. Algunos derechos de voto por aquí, un poco de beneficios del Estado de bienestar por allí, más otro tanto de unidad de las clases bajo una identidad nacionalista común: a finales del siglo XIX, todo esto daba por resultado una fórmula que apaciguaba a las clases trabajadoras a la vez que mantenía los elementos esenciales del sistema capitalista. Los poderosos y los privilegiados no perdían nada de fundamental importancia para ellos, y dormían más tranquilos por las noches (con menos revolucionarios en sus ventanas).
Por otra parte, aquellos que se inclinaban hacia posiciones radicales veían en el reformismo racional un útil término medio. Permitía la realización de algunos cambios fundamentales aquí y ahora, sin eliminar la esperanza y las expectativas de posteriores cambios aún más importantes; y, sobre todo, ofrecía a los hombres la posibilidad de lograr algunas cosas antes de que su vida terminase. Y estos hombres vivos dormían más tranquilos por la noche (con menos policías en sus ventanas).
No pretendo minimizar 150 años de continua lucha política, a veces violenta, frecuentemente apasionada, casi siempre cargada de importantes consecuencias. Trato, sin embargo, de situar esa lucha en una perspectiva adecuada. En última instancia, la lucha se mantenía dentro de las reglas establecidas por la ideología liberal. Y cuando surgía un grupo importante que rechazaba estas reglas —los fascistas-, ese grupo fue derrotado y eliminado; con dificultades, indudablemente, pero fue derrotado.
Hay otra cosa que debemos decir sobre el liberalismo. He dicho que el liberalismo no era fundamentalmente antiestatalista, ya que su prioridad real era el reformismo racional. Pero, aunque no antiestatalista, el liberalismo sí era fundamentalmente antidemocrático. El liberalismo fue siempre una doctrina aristocrática, que predicaba "el poder de los mejores". Ciertamente, el liberalismo no define a "los mejores" por su status de nacimiento, sino más bien por sus logros educativos. Los mejores no salen de la nobleza hereditaria, sino que proceden de los beneficiarios de la meritocracia. Pero los mejores siguen siendo un grupo más pequeño que la totalidad de la gente. Los liberales buscan el poder aristocrático de los mejores precisamente para evitar el poder de todo el pueblo, la democracia. La democracia era el objetivo de los radicales, no de los liberales; o, al menos, era el objetivo de quienes eran verdaderamente radicales, verdaderamente antisistémicos. El liberalismo se constituye como ideología precisamente para evitar que este grupo prevaleciera. Cuando los liberales hablaban con los conservadores que se resistían a las reformas liberales, siempre afirmaban que solamente el reformismo racional podría obstaculizar la llegada de la democracia, argumento que, en definitiva, sería bien recibido por los conservadores inteligentes.
Finalmente, quiero hacer notar una diferencia significativa entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad del XIX, los protagonistas principales de las reivindicaciones de las clases peligrosas eran todavía las clases trabajadoras urbanas de Europa y América del Norte. La agenda liberal funcionaba muy bien frente a ellas. Se les ofreció el sufragio universal (masculino), el comienzo del Estado de bienestar y la identidad nacional. ¿Identidad nacional contra quién? Contra sus vecinos, ciertamente; pero de forma más importante y profunda, contra el mundo no blanco. Imperialismo y racismo forman parte del paquete ofrecido por los liberales a las clases trabajadoras de Europa y América del Norte, bajo el envoltorio del "reformismo racional".
Sin embargo, las clases peligrosas del mundo no europeo comienzan a agitarse políticamente, desde México a Afganistán, desde Egipto a China, desde Persia a la India. Cuando Japón derrota a Rusia en 1905, este hecho es visto en toda la zona como el comienzo del repliegue de la expansión europea. Para los liberales, que se encontraban principalmente en Europa y América del Norte, fue una fuerte advertencia de que el "normal cambio político" y la "soberanía" eran ya aspiraciones de los pueblos del mundo entero, y no solamente de las clases trabajadoras europeas.
A partir de ese momento, los liberales dirigen su atención hacia la extensión del concepto de reformismo racional a nivel del conjunto del sistema-mundo. Ese era el mensaje de Woodrow Wilson y de su insistencia en la "autodeterminación de las naciones", mensaje equivalente global al del sufragio universal. Este fue también el mensaje de Franklin Roosevelt y de las "cuatro libertades" proclamadas como objetivo de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, recogido después por el presidente Truman en el Point Four, primer intento del proyecto post-1945 para el "desarrollo económico de los países subdesarrollados", una doctrina que fue el equivalente global del Estado de bienestar([6]).
No obstante, los objetivos del liberalismo y de la democracia vuelven a entrar en conflicto. En el siglo XIX el proclamado universalismo del liberalismo se había hecho compatible con el racismo recurriendo a la "externalización" de los objetos de racismo (más allá de las fronteras de la "nación"), mientras que se "internalizaban" de hecho los beneficios de los ideales universales, constituyendo "la ciudadanía". La pregunta era si el liberalismo universal del siglo XX lograría contener a las clases peligrosas localizadas en lo que ha sido llamado el Tercer Mundo, o el Sur, tal y como el liberalismo nacional había contenido a sus propias clases peligrosas en Europa y América del Norte. Evidentemente, el problema residía en que a nivel mundial no era posible "externalizar" el racismo. Las contradicciones del liberalismo están produciendo su amargo fruto.
Triunfo y desastre
Sin embargo, eso estaba muy lejos de ser evidente en 1945. La victoria de los Aliados sobre el Eje parecía ser el triunfo del liberalismo universal, en alianza con la URSS, sobre la alternativa fascista. El hecho de que los dos últimos actos de la guerra fueran el lanzamiento de dos bombas atómicas por EE.UU. sobre la única potencia no blanca del Eje, Japón, fue poco discutido en EE.UU. o en Europa como expresión de alguna contradicción del liberalismo. La reacción, no hace falta decirlo, no fue la misma en Japón. Pero Japón había perdido la guerra, y su voz no se tomaba en serio en este asunto.
Estados Unidos se había convertido, con mucha diferencia, en la más importante fuerza económica dentro de la economía-mundo. Con la bomba atómica, era también la principal fuerza militar, a pesar de la dimensión de las fuerzas armadas soviéticas. En cinco años, fue capaz de organizar políticamente el sistema-mundo gracias a un cuádruple programa:
I) un compromiso con la URSS, garantizando a ésta su control sobre una esquina del mundo a cambio de su compromiso a mantenerse en esa esquina (no retóricamente, pero sí en términos de política real);
II) un sistema de alianzas con Europa Occidental y Japón, al servicio tanto de los objetivos económicos, políticos y retóricos, como de los propiamente militares;
III) un modulado y moderado programa para la "descolonización" de los imperios coloniales;
IV) un programa de integración interna dentro de los EE.UU., ampliando el ámbito de real "ciudadanía" y sellando ese programa con una ideología anticomunista unificadora.
Este programa funcionó, y funcionó notablemente bien, durante unos 25 años, precisamente hasta 1968. ¿Cómo evaluar esos extraordinarios años, 1945-68? ¿Fueron un período de progreso y de triunfo de valores liberales? la respuesta tiene que ser: ciertamente sí, pero también ciertamente no. El principal y más obvio indicador de "progreso" era de tipo material. La expansión económica de la economía-mundo era extraordinaria, la mayor en la historia del sistema capitalista. Y parecía afectar a todo el mundo, Oeste y Este, Norte y Sur. Claro está que el Norte se beneficiaba más que el Sur, y las distancias (absolutas y relativas) crecían en la mayoría de los casos([7]). Sin embargo, ya que en muchos lugares había un crecimiento real y un alto nivel de empleo, la era mostraba un sonrosado color, reforzado por un gran crecimiento en los gastos destinados al bienestar, como ya he mencionado, y particularmente en las áreas de educación y salud.
En segundo lugar, de nuevo reinaba la paz en Europa. Paz en Europa, pero no Asia, donde dos largas y duras guerras tuvieron lugar, en Corea y en Indochina. Y tampoco hubo paz en otras muchas partes del mundo no europeo. No obstante, los conflictos en Corea y Vietnam no fueron iguales. El conflicto de Corea debería emparejarse más bien con el bloqueo de Berlín, con el que ocurrió casi en conjunción. Alemania y Corea fueron las dos grandes particiones de 1945: ambos países fueron repartidos entre las esferas militares y políticas de EE.UU. y de la URSS. En el espíritu de Yalta, las líneas de división debían mantenerse intactas, a pesar de los sentimientos nacionalistas (e ideológicos) de alemanes y coreanos.
En 1949-52, la firmeza de estas líneas divisorias fue sometida a un test. Después de grandes tensiones (y enormes pérdidas de vidas humanas en el caso de Corea), el resultado fue el mantenimiento, con pocas variaciones, del status quo fronterizo previo.
Así, realmente, el bloqueo de Berlín y la guerra de Corea concluyen el proceso de institucionalización de Yalta. El segundo resultado de estos dos conflictos fue una mayor integración social dentro de cada campo, institucionalizados ambos por el establecimiento de fuertes sistemas de alianzas: la OTAN y el Pacto de Defensa EE.UU.-Japón por un lado, el Pacto de Varsovia y los acuerdos chino-soviéticos por otro. Además, los dos conflictos sirvieron como un estímulo directo a una mayor expansión de la economía-mundo, atizada fuertemente por los gastos militares. La recuperación europea y el crecimiento japonés fueron los dos principales beneficiarios inmediatos de esta expansión.
La guerra de Vietnam fue de un tipo muy distinto a la de Corea. Ocupó el lugar emblemático en la lucha de los movimientos de liberación nacional en el mundo no europeo. Mientras que la guerra de Corea y el bloqueo de Berlín fueron parte del régimen mundial de Guerra Fría, la lucha vietnamita (como la argelina y otras muchas) fue una protesta contra las imposiciones y la estructura de este régimen. Fueron, en este sentido elemental e inmediato, el producto de movimientos antisistémicos. Eran luchas muy diferentes a las de Alemania y Corea, ya que en estas últimas ambos bandos nunca estaban en paz, sino solamente en tregua; para cada uno de los rivales la paz era solamente faute de mieux. Por el contrario, las guerras de liberación nacional son unilaterales. Ninguno de los movimientos de liberación nacional desea guerras con Europa o Estados Unidos; quieren que se les permita seguir su propio camino. Eran Europa y EE.UU. quienes no estaban dispuestos a dejarles hacerlo, hasta que, finalmente, ya no les quedaba otro remedio. Los movimientos de liberación nacional protestaban así contra los poderosos, pero lo hacían en nombre del cumplimiento del programa liberal de autodeterminación de las naciones y desarrollo económico de los países subdesarrollados.
Y esto nos conduce a la tercera gran realización de los extraordinarios años 1945-68: el triunfo a lo largo y ancho del mundo de las fuerzas antisistémicas. Solamente en apariencia resulta paradójico que el preciso momento del apogeo de la hegemonía de EE.UU. en el sistema-mundo y de la legitimación universal de la ideología liberal sea también el momento en el que llegan al poder todos aquellos movimientos cuyas estructuras y estrategias se formaron en el período 1848-1945 como movimientos antisistémicos. Cada una de las tres históricas variantes de la llamada Vieja Izquierda —comunistas, socialdemócratas y movimientos de liberación nacional— alcanza el poder estatal, aunque en diferentes zonas geográficas. Los partidos comunistas llegan al poder desde el Elba hasta el Yalu, cubriendo un tercio del mundo. Los movimientos de liberación nacional lo hacen en gran parte de Asia, África y el Caribe, y equivalentes suyos lo hacen en muchos países de América latina y de Oriente Medio. En cuanto a los movimientos socialdemócratas y similares, llegan al poder (rotando en él, al menos) en gran parte de Europa Occidental, América del Norte y Australia. Quizá Japón fue la única excepción significativa a este triunfo universal de la Vieja Izquierda.
¿Era esto paradójico? ¿El triunfo de las fuerzas populares era resultado del progreso social? ¿O se trataba más bien de una masiva cooptación de estas fuerzas populares? ¿Hay alguna manera de distinguir, intelectual y políticamente, estos dos enunciados? Esas son las preguntas que comenzaron a crear inquietud en los años sesenta. Si la expansión económica, con sus claros beneficios en cuanto a niveles de vida, la paz relativa en grandes zonas del planeta y el aparente triunfo de movimientos populares se presta a valoraciones positivas y optimistas sobre la evolución del mundo, una mirada más próxima a la situación real revela aspectos negativos aún mayores.
El régimen mundial de la Guerra Fría no produjo la expansión de la libertad humana, sino una gran represión interna dentro de todos los estados, justificada por la presunta gravedad de las tensiones geopolíticas, muy escenificadas por otra parte. El mundo comunista tuvo juicios y purgas, gulags y telones de acero. El Tercer Mundo tuvo regímenes de partido único y disidentes en la cárcel o en el exilio. Y el macartismo (con sus equivalentes en los demás países de la OCDE), aunque no tan abiertamente brutal, fue muy efectivo a la hora de imponer conformidades y destruir carreras cuando resulta necesario. En todos los lugares, el debate público era permitido solamente dentro de unos parámetros claramente delimitados.
[1] Este artículo se basa en la conferencia pronunciada el 7 de diciembre de 1993 en la Kyoto Seika University, con motivo del XXV aniversario de su fundación.
[2] John W. Meyer y otros, "The World Educational Revolution, 1950-1970", en J.W. Meyer y M.T. Hannan, eds., National Development, 1950-1970, Chicago 1979.
[3] Para un magnífico y muy detallado relato sobre los debates intelectuales que acompañaron al bicentenario en Francia, ver Steven Kaplan, Adieu 1989, Paris 1993.
[4] Para un análisis de este proceso, ver mi "The French Revolution as a World-Historical Event", en Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth-Century Paradigms, Cambridge 1991.
[5] El proceso por el que el liberalismo obtuvo la posición central y convirtió al conservadurismo y al socialismo en virtuales adjuntos suyos, en vez de oponentes, es tratado en mi "Trois idéologies ou une seule? La problématique de la modernité", Genèses 9, Octubre 1992.
[6] La naturaleza de las promesas hechas por el liberalismo a nivel mundial y la ambigüedad de la respuesta leninista al liberalismo universal son analizadas en mi "The Concept of National Development 1917-1989: Elegy and Requiem", en G. Marks y L. Diamond, eds., Reexamining Democracy, Newbury Park 1992.
[7] Ver un resumen de los datos en John T. Passé-Smith, "The Persistence of the Gap: Taking Stock of Economic Growth in the Post-World War II Era", en M.A. Sellinson y J.T. Passé-Smith, eds., Development and Underdevelopment: The Political Economy of Inequality, Boulder, CO 1993







 ES
ES  EU
EU 
