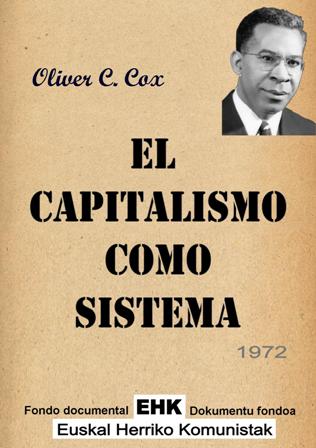INDICE
Introducción.
Parte I. Estructura y función
1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA: El orden integral.— Situaciones de mercado.— La empresa comercial.— Técnica de la empresa.
2. LA MATRIZ SOCIAL: Condiciones del auge de una nación capitalista.— Gobierno.— Dirección.— Ciudadanía.— La libertad y la empresa privada.— Nacionalismo.— La ética.— La personalidad.
3. EL PAPEL DE LA RELIGION: La inercia social de la Iglesia.— La religión: un problema capitalista.— La tolerancia: un atributo capitalista.— El protestantismo y el capitalismo.— La sociedad secular
4. ASPECTOS MORALES (I): El concepto.— En las relaciones exteriores.— El tratado.— La negociación del tratado.— La moral no recíproca
5. ASPECTOS MORALES (II): Mandeville y la moral.— En las prácticas internas.— El papel de la honradez.— El complemento de la personalidad
6. LA DINAMICA DEL SISTEMA: La difusión en Europa.— El papel de la Iglesia.— El papel de la nobleza.— Resumen.
7. LA FUERZA PRIMORDIAL: El carácter del comercio capitalista.— La producción para el consumo.— Los exceden tes como base del comercio.— Algunas características básicas del comercio.— El comercio como medio de producción.— El lugar del comercio exterior.— Industria y comercio.— Comercio a distancia y beneficios.— El papel del empresario
8. ¿CUANTO VALE EL COMERCIO EXTERIOR? El problema.— La ilusión estadounidense.— El péndulo.— Desarrollo del mercado interno capitalista
9. EL IMPERIALISMO: La necesidad del imperialismo.— Los pueblos atrasados.— El carácter del imperialismo.— La explotación.— La técnica.— Situaciones de explotación.— El significado del término «pueblos atrasados».— Los instrumentos de la explotación.— Las aportaciones del imperialismo
10. ¿PUEDE ABOLIRSE EL IMPERIALISMO? Carácter del debate.— Otros posibles usos del capital.— Peculiaridades de la economía.— El papel de la inversión exterior
Parte II. Conceptos del capitalismo
11. LAS FRONTERAS SE REDUCEN: Aumento de la capacidad productiva.— Reducción física de la zona disponible.— La resistencia a la explotación.— Disminución del atractivo de la posición capitalista dirigente.— Otro posible sistema económico
12. LOS PASOS HACIA EL CAMBIO: Viabilidad del capitalismo.— El carácter del cambio.— Las clases.— Los objetivos de la clase explotada.— Situaciones de conflictos de clases.— Afiliación de las clases.— Efectos sobre la lucha de clases.— Antagonismo intraclases.— La incidencia del cambio en las naciones dirigentes
13. LA LEY DEL MOVIMIENTO (I): El problema.— El ciclo económico.— Desajuste.— Situación de los ciclos económicos.— La prosperidad.— Las causas del desajuste.— Estancamiento
14. LA LEY DEL MOVIMIENTO (II): El enfoque marxista. El análisis marxista.— El esquema de Schumpeter.— La solución keynesiana.— El optimismo de Moulton
15. EL SISTEMA EN TRANSICION.
INTRODUCCION
Para el especialista en ciencias sociales no puede haber nada más importante que la comprensión del carácter del capitalismo. Todos los grandes cambios sociales contemporáneos implican, esencialmente, fases del sistema capitalista, de un sistema tan omnipresente que para principios del siglo XX ya había incluido en su esfera las vidas de prácticamente todas las personas de la Tierra. La humanidad no ha conocido ninguna cultura comparable, y lo que es más destacado, probablemente no puede demostrarse que el sistema se originara y llegara a ser viable como consecuencia «natural» de una evolución histórica. No fue producido por el feudalismo.
Como el capitalismo se centra en las ciudades, su expansión ha ido directamente relacionada con la urbanización universal. Se lanza al exterior en busca de oportunidades comerciales, y al hacerlo subordina las zonas atrasadas y acopia medios de vida fabulosos. Ningún sistema social anterior ha sido tan global y consistentemente eficaz en cuanto a impulsar a la gente al logro de sus ambiciones.(como traté de demostrar en mi obra Foundations of Capitalism). De hecho, si no se tienen las ideas claras acerca de los orígenes del sistema no se pueden eludir los peligros que le esperan a uno cuando se han de explicar los problemas de la transición social moderna.
En este libro pretendo demostrar que el capitalismo, como sistema de sociedades, se caracteriza por un orden y una estructura definibles, que no sólo lo diferencian de otros sistemas sociales, sino que también determinan y limitan las relaciones mutuas de las personas que viven dentro de él. Lo de que el capitalismo da a los hombres de negocios una libertad ilimitada para planear y disponer a su libertad de los recursos es una ilusión. Oportunamente veremos que los intereses egoístas de los individuos sólo pueden realizarse como intereses de la sociedad en general si existe una forma especial de organización social. En las sociedades no capitalistas no puede darse el hombre de negocios tal como lo conocemos hoy; sólo puede aparecer dentro de la estructura económica, política y social del capitalismo (con esto no está de acuerdo Werner Sombart, que parte de una premisa de rasgos personales innatos; tampoco otros, como ya veremos).
He considerado conveniente distinguir entre las sociedades capitalistas y el sistema universal que constituyen estas sociedades. Claro que el término «sistema» puede referirse a cualquier ordenamiento funcional de partes relacionadas entre sí, y, por lo tanto, a la organización social interna de cualquier nación o territorio capitalista. De hecho, ese es el uso más común del*término. Pero como trato de poner de relieve la importancia de la constelación de territorios y naciones que ha llegado a funcionar como una entidad bajo las influencias del capitalismo, utilizo el término «sistema» para referirme sobre todo al orden internacional, y el de «sociedad» para referirme a la organización interna de las unidades nacionales. Debe quedar claro que no puede haber una nación capitalista fuera del sistema capitalista.^ Y la secuencia de motivación ha sido, predominantemente, de sistema a sociedad: la organización social interna parece depender de las exigencia^ y los imperativos que surgen sobre todo de un juego de circunstancias características del sistema., Además, por lo general, el sistema ha precedido históricamente a las sociedades que lo componen, que fueron incluyéndose gradualmente al extenderse el sistema.
Las unidades nacionales del sistema tienden a tener un peso y una importancia económicos desiguales. Incluso las que son lo bastante fuertes para controlar territorios menos importantes como dependencias tienden, a su vez, a agruparse en torno a una nación dominante que establece normas para todas ellas. Así, el sistema capitalista comprende, funcionalmente, una escala de naciones y territorios, con un dirigente reconocido sobre todos ellos. Pero en todo momento la organización interna de la nación dirigente tiende a verse recíprocamente afectada por las circunstancias de las dirigidas.
Una conclusión obvia, aunque vital, que debe extraerse de esta relación es que el capitalismo no significa, ni puede significar, lo mismo para todas las naciones y los territorios incluidos en el sistema. A un extremo de la escala puede significar para pueblos enteros un nivel de vida más alto, mayor libertad y una existencia más completa de lo que jamás ha disfrutado la humanidad hasta ahora; al otro extremo, puede significar para grandes masas de gente una pobreza aniquiladora, el trabajo forzado, la humillación racial y el látigo.
La investigación sobre la estructura del capitalismo puede, entonces, orientarse inicialmente a los atributos del sistema o a las características sociales de sus componentes. No hace falta decir que ninguno de estos aspectos del capitalismo puede entenderse si se excluye el otro, pero me parece que enfocar el estudio del capitalismo como un sistema nacional, cerrado, como ha solido hacerse en la economía clásica y en otras formulaciones derivadas, es preparar el camino a la obtención de conclusiones falaces.
En Foundations of Capitalism hablé de la extraordinaria situación social en Venecia, de donde salió la primera sociedad capitalista. Al llegar esta sociedad a sostenerse a sí misma, atrajo a su órbita a zonas cada vez más amplias del mundo. El sistema, indicaba yo entonces, tenía un solo origen. Las comunidades anteriormente no capitalistas se hicieron capitalistas cuando sus organizaciones internas, especialmente sus estructuras económicas, quedaron críticamente imbricadas con las funciones imperiosas del sistema. Una característica notable de éste es su fuerza cohesiva. Como ya se ha señalado, logró integrar, por lo menos hasta 1914, a los pueblos de prácticamente toda la Tierra. Aunque la fuerza militar ha sido, y sigue siendo, un factor en el logro de esto, los vínculos de unión hap sido forjados esencialmente por la economía capitalista, las relaciones mundiales de mercado, la diplomada y la religión.
Algunas características del capitalismo lo son del sistema y no de sus unidades nacionales. Por ejemplo, la dirección ha pasado funcionalmente, a lo largo de la historia, de una nación a otra, de Venecia y la Liga Hanseática a Inglaterra y de allí a los Estados Unidos. Las operaciones de mercado entre unidades pueden distinguirse de las operaciones dentro de cada unidad; los ciclos económicos son un fenómeno peculiar del sistema; existe una moral internacional y otra nacional; el desarrollo del sistema en general ha sido distinto del desarrollo interno de sus unidades, etc. En general, los cambios económicos o políticos en cualquiera de las zonas atrasadas —si es que esa zona permanece en el sistema— no afectan apreciablemente al funcionamiento del orden internacional. Pero cualquier cambio dentro de la nación dirigente, aunque sea de poca importancia, puede tener consecuencias más o menos graves en todo el sistema.
El capitalismo probablemente se basa, más que ningún otro sistema anterior, en relaciones económicas. Todas las demás relaciones tienden a hacerse dependientes de las vicisitudes del orden económico. Cabe comparar al sistema en sí con una institución global ideada para la producción y la distribución de mercancías; de aquí que la señal de la situación dirigente dentro de él la dé el dominio del comercio internacional y de la producción. Y como esa posición rinde beneficios económicos superiores, la nación dirigente se encuentra naturalmente obligada a mantener el sistema que le hace posible dirigirlo. Tradicionalmente ha aceptado esa responsabilidad.
Cuando el capitalismo difundió su influencia por todo el globo fueron perdiendo terreno todas las demás formas de organización social. Ninguna ha podido jamás resistir al sistema, y ninguna se ha recuperado después-de caer. En el lugar oportuno trataré de demostrar que, en términos estrictos, jamás ha habido en Europa un renacimiento de la sociedad. Las civilizaciones antiguas no renacieron nunca, y el sistema de sus orígenes, en el siglo V, no pasó por ninguna «Edad de las Tinieblas». Y, sin embargo, el capitalismo incorpora su propia lógica y su evolución social, evolución que, paradójicamente, ha marchado en la dirección de una transformación fundamental del sistema en sí.
Aunque el carácter de la transformación capitalista es algo que queda fuera del alcance de este libro, trataré no obstante de sugerir cuál es el carácter de las fuerzas que intervienen en ella. Las economías de las principales naciones capitalistas sólo pueden desarrollarse y prosperar en la medida en que pueda extenderse el sistema. Como ha dicho Joseph A. Schumpeter, «El capitalismo estacionario es imposible». Pero cuanto más aumenten su potencial esas naciones, mayor será la presión por el lebensraum, que se puede encontrar sobre todo en las zonas subdesarrolladas del mundo. Si se excluyen la innovación organizacional y la tecnológica, la dinámica del capitalismo se centra en los países atrasados, que constituyen el punto crítico para el futuro del sistema. Pero desde 1917, cuando la revolución rusa eliminó una vasta zona del mundo de las operaciones del capitalismo, ese espacio crítico ha venido contrayéndose de hecho. Además, los países atrasados restantes han venido dando muestras de una resistencia cada vez mayor a la expansión capitalista normal. El resultado de este doble contramovimiento ha sido la agravación del estancamiento económico dentro del sistema.
La cultura esencial del capitalismo tiende característicamente a estar más desarrollada en la nación dirigente. Así, esta última se convierte en el modelo de perfección de la organización capitalista. Durante el período de dominio, la nación dirigente supera a todas las demás, y no sólo en la magnitud de su comercio y su industria, sino también en el feliz funcionamiento de sus instituciones políticas y religiosas. También hay motivos para que la ciencia y la tecnología de la nación dirigente tiendan siempre a ser superiores. Me propongo relacionar estos aspectos vitales de la sociedad capitalista con los fenómenos dominantes del sistema en general.
Huelga decir que el estudio del capitalismo ha sido desde hace mucho una de las preocupaciones tanto de los especialistas en ciencias sociales como de los hombres de negocios. Maquiavelo supuso su existencia; los fisiócratas y los mercantilistas se ocuparon sobre todo de discusiones acerca de su funcionamiento y explicaciones de éste; Adam Smith creyó que comprendía dicho funcionamiento mejor que los fisiócratas; de hecho, todas las teorías sociales, al menos acerca de la sociedad moderna no socialista, dan por sentado el capitalismo. En la Parte II trataré de pasar revista a las contribuciones pertinentes hechas al estudio del tema por algunos de los principales especialistas.
Sin duda, un análisis de estas conclusiones servirá para definir con más claridad mi propio punto de vista. Lo que más me interesa, pues, en las páginas siguientes es analizar y caracterizar los fenómenos económicos y sociales más importantes del sistema capitalista tal como se manifiestan en su estructura económica, su matriz social y su dinámica.
PARTE I. ESTRUCTURA Y FUNCION
ESTRUCTURA DEL SISTEMA
Podemos considerar que la estructura elemental del sistema capitalista está constituida por toda la red de sus unidades territoriales y las relaciones entre ellas. Las naciones, colonias y comunidades dependientes así relacionadas tienden a formar una escala comercial y de categorías de poder cuyo componente más enérgico y prestigioso está en la cumbre. En esta matriz, las posiciones económicas y políticas están en constante movimiento, cuya velocidad depende en gran medida de las vicisitudes de la nación dirigente. Esta última mantiene su posición en competencia con los demás grandes aspirantes. Así, la competencia tiene lugar, además de en la guerra y la diplomacia, en diversas situaciones de mercados internos y externos, y normalmente las transacciones las inician empresarios y empresas comerciales.
Cabe demostrar, pues, que desde los mismos comienzos del capitalismo en Europa, la estructura interna del sistema ha venido formada por una constelación en reajuste y expansión constantes de entidades económicamente entrelazadas. El sistema quedó primeramente organizado de modo irreversible hacia principios del siglo XIII con dos centros dominantes, uno en el Mediterráneo y otro en el Báltico. Luego,.........................







 ES
ES  EU
EU