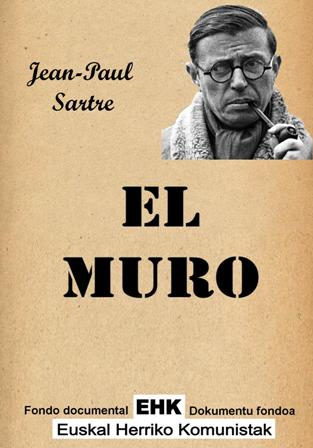Contenido
Prólogo – Jean-Paul Sartre y el existencialismo en la literatura
El muro
La cámara
Eróstrato
Intimidad
La infancia de un jefe
Autor
Jean-Paul Sartre y el existencialismo en la literatura
Si el existencialismo en cuanto cosmovisión filosófica, y empero contar ya con una larga historia —puesto que sus raíces se hunden en Kierkegaard y las próximas lindan con Heidegger—, no había rebasado el ámbito de lo profesional o profesoral, ha bastado que fuera exhibido sobre la plataforma espectacular propia de las doctrinas literarias —como novedad presunta de la actual trasguerra— para captar las atenciones más distantes, transformándose de la noche a la mañana en un suceso periodístico, en un tema del día, suscitador de mil comentarios ininterrumpidos, sobre el que cada cual consideraría deshonroso dejar de pronunciarse. Reprueben otros, si gustan, este montaje escénico, este apoderamiento multitudinario. Por mi parte, aun valorizando debidamente la moda —como signo profundo, ineludible, adscrito a ciertas expresiones típicas de una época—, mas sin confundir la esencia con el accidente, prefiero buscar otras interpretaciones. Prefiero considerar tan clamorosa repercusión como un nuevo testimonio afirmativo de la valía y la perennidad de las escuelas literarias, en cuanto son órganos de generaciones diferenciadas.
Porque si la segunda parte, el concepto de generación, es reciente como método histórico, la primera, la agrupación de individuos mediante afinidades mutuas —desdobladas parejamente en discrepancias con los demás— es muy antigua e ilustre en precedentes. Recuérdese sencillamente que en la literatura de tradición más unida, menos sujeta a discontinuidades y desniveles, en la literatura francesa, los espíritus y las tendencias capitales siempre se manifestaron así, agrupados en escuelas y movimientos. Desde los días de la Pléyade con Malherbe, desde las pugnas entre preciosos y burlescos, hasta los nuestros. Desde los románticos a los simbolistas en el siglo pasado. Se diría que frente al irreductible individualismo de las literaturas hispánicas (por algo, y hasta en la época que pudo ser más coherente, en el siglo XVII, Lope de Vega hablaba, en La Dorotea, con intención desdeñosa, de “los poetas en cuadrilla”), productores y consumidores en las letras francesas sólo sostienen y aceptan lo nuevo cuando surge en formación de parada, bajo una bandera espectacular.
Pero la novedad o, más exactamente, la legitimidad de buscar otros contenidos y distintas fórmulas de expresión, ya no es punto de litigio, ni se presta al menor comentario polémico en abstracto, aunque la literatura existencialista particularmente no deje de suscitarlos.
Dicha escuela aporta en primer término otro cambio que hasta ahora no fue señalado, mas que por tratarse de algo genérico merece anteponerse a cualquier consideración específica. Es cabalmente la muda de género dominante que lleva aneja: el salto de la poesía a la novela, la efusión subjetiva al reflejo plural del mundo.
La alternancia y sucesión de los géneros —puesto que éstos, contra aquellas añejas teorías de Croce, y frente a la mezcolanza y atomización de sus elementos propios que hayan podido sufrir, continúan existiendo— es una ley literaria y artística tan digna de atención cuanto escasa o nulamente estudiada.
Recuérdese someramente: hubo un momento de este siglo en que la pintura adelantó el paso sobre las demás artes y logró influjo en las letras. Le tocó luego la vez a la poesía; bajo el signo de la lírica, con infiltraciones de este género incluso en los más lejanos a su esencia, ha vivido gran parte de la literatura europea de los pasados años, hasta la guerra. Señaló el caso hace tiempo, respecto a la literatura española, Pedro Salinas; lo ha comprobado también, en un balance más reciente, François Mauriac por lo que concierne a las letras francesas; y en cuanto a las inglesas, aunque el caso fuera menos acusado en profundidad, si bien más general en extensión, no requiere ningún testimonio explícito.
Pues bien, la rosa de los vientos gira y nos encontramos con que la novela cobra primacía y dominio. La novela o, si se prefiere, lo novelesco en un sentido muy amplio, ya que a sus límites violados se incorporan otros elementos también dúctiles, de líneas estiradas ahora más que nunca: ensayismo, filosofismo. Lo filosófico, por lo demás, deja de ser coto cerrado, se vitaliza; lo problemático del pensamiento entra a raudales en nuestras vidas complejas; al centrar en la primera persona del singular las cuestiones vitales, humanas, permanentes, éstas se colorean de un patetismo metafísico. Se ha reemplazado, por ejemplo, el problema de “la muerte” por el de “yo muero” —según frase de Groethuysen, con reminiscencia unamunesca— y, por consiguiente, ya no admite la escapatoria de lo impersonal e intemporal. Parejamente, en la ciencia, el “principio de incertidumbre” de Heisenberg parece ser la única realidad a tono con la atmósfera convulsionada. Y cualquier libro que no refleje este contrapunto, la interacción de vida e intelectualismo, corre el riesgo de dejarnos fríos. De ahí que las novelas de Malraux —no obstante sus imperfecciones, cierta calígine, la borrosidad psicológica de sus personajes— hayan marcado tan honda impronta en las últimas generaciones; de ahí la resonancia múltiple suscitada por libros —asimismo técnicamente nada excepcionales— como los de Arthur Koestler y las polémicas en torno a Darkness at noon donde se afrontan y ventilan problemas de conciencia sobre un tema tan contradictorio como los procesos soviéticos.
Aun rehuyendo cautelosamente cualquier amago de profetismo, creo no incurrir en ningún desafuero al pronosticar desde ahora que en la literatura de la próxima década lo novelesco problemático será ineluctablemente el género donde se manifiesten las obras más representativas.
Ahora bien, lo grave es que el módico equilibrio anterior de fuerzas conjugadas, de vida e intelectualismo, se ha roto, que el alud irracionalista amenaza con arrasar todo y que se pretende “un honor metafísico en sostener la absurdidad del mundo”, según escribe Albert Camus, quien niega pertenecer al clan existencial, no obstante sus patentes similitudes de concepto —a través de su libro teórico Le mythe de Sisyphe y su novela L’étranger— con las obras y teorías del portavoz oficial Jean-Paul Sartre.
Cuando en el curso del dramático 1937 aparecieron en La Nouvelle Revue Française las primeras novelas cortas de Jean-Paul Sartre —“Le mur”, “Intimité”— fuimos ya algunos quienes sentimos al leerlas (confesarlo por mi parte no es incurrir en profetismo a posteriori, ya que entonces comuniqué a otros esa impresión) cierto choque sin guiar, la presencia incuestionable de algo cínico, turbador, poderoso. Ciertamente no era su nota dominante, una crudeza temática sin restricciones, ni su atmósfera amoral aquello que podía asombrarnos. No era tampoco su expresión impúdica, sin veladuras, lo que resultaba nuevo. Precedentes múltiples en ambas direcciones había ya depositado en nuestras riberas la resaca de la anterior trasguerra. Bastará recordar las novelas de Louis Ferdinand Céline en Francia, de Erich Kaestner en Alemania, de Alberto Moravia en Italia como demostración de que nuestro paladar estaba acostumbrado ya a “delicadezas” semejantes. Y en punto a violencia de situaciones, a amoralidad de atmósfera y “directismo” expresivo, la extensión todavía más vasta y el influjo creciente logrado por el nuevo realismo de algunos norteamericanos penúltimos —Faulkner, Steinbeck, Caldwell, Cain…— es suficiente ejemplo. Luego la sacudida del cinismo tenía ya un epicentro lejano, y esa ola turbia, emproada a mostrar la vida como “sound and fury” —como un cuento absurdo contado por un niño idiota, parafraseando las palabras de Shakespeare— se había extendido sin trabas a la novelística de otros países en años más recientes. La guerra, en vez de anular con su violencia real esta corriente, al superarla con los hechos, no hizo sino reforzar paradójicamente sus batientes, inclusive en la antes innocua literatura inglesa, según muestra la difusión alcanzada allí durante los años de la “blitzkrieg” por las imaginaciones a lo Kafka, de Rex Warner y, particularmente, por cierta novela sádica, Miss Blandish.
Hasta en la secuestrada España las dos únicas novelas que alcanzaron renombre —aludo a Nada, de Carmen Laforet y a La familia de Pascual Duarte, por Camilo José Cela—, que la gente de allí ha leído y celebrado (quizá no tanto por su puro valor literario, muy relativo en los dos casos, sino por la protesta subterránea que marcan contra el oscurantismo y el conformismo teocrático-castrense) trasuntan semejante visión cínica e implacable de la vida. Una mención más subrayada, tanto por su valía infinitamente superior, como por tocarnos más de cerca en todos sentidos, merecen las obras de dos poderosos novelistas españoles revelados en el destierro. Aludo a Max Aub, cuyos libros Campo de sangre y Campo cerrado merecían mayores atenciones que las logradas; y a Arturo Barea español en Londres, desconocido por casi todos sus compatriotas, pero cuya trilogía autobiográfico-novelesca The forging of a rebel ya ha conquistado el espaldarazo de varias traducciones.
Todo ello evidencia que la guerra y la trasguerra podrán haber exacerbado esa tendencia cínica, tremenda, malhablada, pero queda probado que no sólo en potencia, sino en actos y obras múltiples, existía ya desde antes. Cierto es que particularmente en Francia, ya hace años veníase hablando de una corriente “miserabilista” —el apelativo corresponde a Jean Schlumberger— introducida quizá antes que nadie por los libros ya aludidos, crudos, malhablados de Céline, autor hoy relegado a la zona de lo innombrable, merced a su conducta colaboracionista, ya que aquel cantor de negruras, aquel maniático antisemita lógicamente había de sentirse solidario con el antiespíritu nazi. Pero ni por su contenido ni por su técnica el autor del Voyage au bout de la nuit marcaba otra cosa que una reanudación del realismo naturalista, llevado a su dislocación caricaturesca y en sus aspectos más sombríos.
Con la aparición de las novelas sartrianas las cosas toman un nuevo sesgo: la técnica cambia y la intención también. El incriminado “miserabilismo” no está tanto en el tema o en los detalles episódicos, como en el meollo de sus personajes y en la atmósfera que los baña. De otra parte el zolesco, las construcciones macizas, son sustituidas por el fragmentarismo y las visiones superpuestas, cuyo ejemplo más expresivo puede encontrarse en la composición de El aplazamiento.
Mas la crudeza allí mostrada era de carácter diverso: más sutil y especiosa, como respondiendo a un preconcepto intelectual, como ejemplos de una cosmovisión peculiar muy elaborada y meditada. Sin ser meramente externa, puesto que iba unida al fondo, aquella crudeza tampoco podía considerarse esencial: era una resultante mas no un fin. La pareja enclaustrada de “La cámara”, el personaje entre grandioso, cómico y salaz, ávido de asombrar al mundo, de “Eróstrato”, el proceso de corrupción de una falsa personalidad que describe “La infancia de un jefe” —entre otras novelas cortas de El muro— impresionan e interesan por su intención subyacente antes que por su descaro verbal.
Su personalidad incipiente quedó ya más definida cuando en 1938 dio a luz su primera novela La náusea. Decir que Antoine Roquentin, su protagonista, y casi el único personaje de esta novela tan despoblada y fantasmal, tan deliberadamente escasa de peripecias externas como rica en alusiones significantes, es una suerte de esquizofrénico, no explica gran cosa. La náusea que experimenta ....................................







 ES
ES  EU
EU