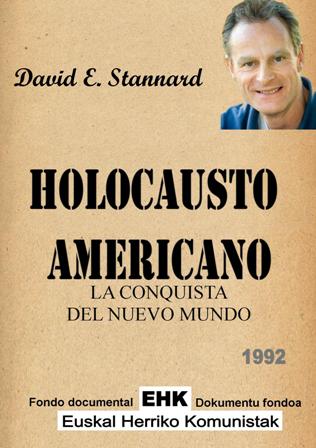CONTENIDO
Prólogo
I ANTES DE COLÓN
Capítulo 1 ...
Capítulo 2 ...
II PESTILENCIA Y GENOCIDIO
Capítulo 3 ...
Capítulo 4 ...
III SEXO, RAZA Y GUERRA SANTA
Capítulo 5 ...
Capítulo 6 ...
Epílogo
ANEXOS
Apéndice I: Sobre los asentamientos y la población precolombinos
Apéndice II: Sobre racismo y genocidio
Agradecimientos
Notas
Índice
HOLOCAUSTO AMERICANO
La conquista del Nuevo Mundo
PRÓLOGO
EN LA OSCURIDAD de una madrugada de julio de 1945, en un paraje desolado del desierto de Nuevo México bautizado con el nombre de un soneto de John Donne que celebraba la Santísima Trinidad, estalló la primera bomba atómica. J. Robert Oppenheimer recordaría más tarde que el inmenso destello de luz, seguido de
por el estruendoso rugido, provocó la risa de algunos observadores y el llanto de otros. Pero la mayoría, dijo, guardó silencio. El propio Oppenheimer recordó en ese instante una línea del Bhagavad-Gita:
Me he convertido en la muerte,
el destructor de mundos.
No hay razón para pensar que nadie a bordo de la Nina, la Pinta o la Santa María, en una madrugada igualmente oscura cuatro siglos y medio antes, pensara en aquellas ominosas líneas del antiguo poema sánscrito cuando las tripulaciones de los barcos españoles divisaron un destello de luz a barlovento de la isla que bautizarían con el nombre del Santo Salvador. Pero la intuición, de haberse producido, habría sido tan apropiada entonces como lo fue cuando aquella primera explosión nuclear sacudió las arenas del desierto de Nuevo México.
En ambos casos —en las pruebas de Trinidad en 1945 y en San Salvador en 1492— esos momentos de logro coronaron años de intensa lucha personal y aventura para sus protagonistas y fueron puntos culminantes de ingeniosos logros tecnológicos para sus países. Pero ambos casos fueron también el preludio de orgías de destrucción humana que, cada una a su manera, alcanzaron una escala de devastación nunca vista en toda la historia del mundo.
Sólo veintiún días después de la primera prueba atómica en el desierto, la ciudad industrial japonesa de Hiroshima fue arrasada por una explosión nuclear; nunca antes tantas personas —al menos 130.000, probablemente muchas más— habían muerto a causa de una sola explosión.[1] Apenas veintiún años después del primer desembarco de Colón en el Caribe, la isla enormemente poblada que el explorador había rebautizado como La Española estaba desolada; casi 8.000.000 de personas —a las que Colón decidió llamar indios— habían muerto a causa de la violencia, la enfermedad y la desesperación.[2] Tardó un poco más, aproximadamente el lapso de una sola generación humana, pero lo que ocurrió en La Española fue el equivalente a más de cincuenta Hiroshimas. Y La Española fue sólo el principio.
En no más de un puñado de generaciones tras sus primeros encuentros con los europeos, la inmensa mayoría de los pueblos nativos del hemisferio occidental habían sido exterminados. El ritmo y la magnitud de su aniquilación variaron de un lugar a otro y de una época a otra, pero desde hace años los demógrafos históricos han ido descubriendo, en cada región, tasas de despoblación postcolombinas de entre el 90% y el 98% con tal regularidad que una disminución global del 95% se ha convertido en una regla práctica. Lo que esto significa es que, por término medio, por cada veinte nativos vivos en el momento del contacto europeo —cuando las tierras de las Américas rebosaban de decenas de millones de personas— sólo quedaba uno en su lugar cuando terminó el baño de sangre.
Para situar esto en un contexto contemporáneo, la proporción de supervivencia de los nativos en las Américas tras el contacto europeo fue menos de la mitad de lo que sería hoy la proporción de supervivencia humana en Estados Unidos si murieran todos y cada uno de los blancos y todos y cada uno de los negros. La destrucción de los indios de América fue, de lejos, el acto de genocidio más masivo de la historia del mundo. Por eso, como ha dicho acertadamente un historiador, lejos de la heráldica heroica y romántica que suele utilizarse para simbolizar la colonización europea de las Américas, el emblema más congruente con la realidad sería una pirámide de calaveras.[3]
Las estimaciones académicas sobre la magnitud del holocausto postcolombino han aumentado considerablemente en las últimas décadas. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los debates académicos sobre este espantoso acontecimiento han reducido a los pueblos indígenas devastados y a sus culturas a cálculos estadísticos en recónditos análisis demográficos. Es fácil que esto ocurra. Desde el principio, la mera contabilización de un cataclismo tan descomunal parecía una tarea imposible. Escribió un aventurero español —que llegó al Nuevo Mundo sólo dos décadas después del primer desembarco de Colón, y que él mismo se deleitó abiertamente con el torrente de sangre nativa— que no había "ni papel ni tiempo suficientes para contar todo lo que los [conquistadores] hicieron para arruinar a los indios y robarles y destruir la tierra".[4] Como resultado, el propio esfuerzo por describir la abrumadora magnitud del desastre ha tendido a borrar tanto en el escritor como en el lector el sentido de su verdaderamente horrible elemento humano.
En un aparente esfuerzo por contrarrestar esta tendencia, un escritor, Tzvetan Todorov, comienza su estudio de los acontecimientos de 1492 e inmediatamente después con un epígrafe de la Relation de las cosas de Yucatan de Diego de Landa:
El capitán Alonso López de Ávila, cuñado del adelantado Montejo, capturó, durante la guerra en Bacalán, a una joven india de hermosa y graciosa apariencia. Ella había prometido a su marido, temerosa de que lo mataran en la guerra, no tener relaciones con otro hombre que no fuera él, por lo que ninguna persuasión fue suficiente para evitar que se quitara la vida para evitar ser mancillada por otro hombre; y debido a esto la hicieron arrojar a los perros.
Al leer el libro de Todorov, o éste, o cualquier otra obra sobre este tema, es importante tratar de mantener en la mente la imagen de esa mujer, de sus hermanos y hermanas y de los innumerables otros que sufrieron destinos similares, del mismo modo que, al leer sobre el Holocausto judío o sobre los horrores de la trata de esclavos africanos, es esencial tener presente el tesoro de una sola vida para evitar anestesiarse emocionalmente ante la fuerza de una maldad y una destrucción humanas tan abrumadoras. Está, por ejemplo, el caso de un pequeño niño indio cuyo nombre nadie conoce hoy en día, y cuyos restos óseos sin marcar están irremediablemente entremezclados con los de cientos de otros anónimos en una fosa común en las llanuras americanas, pero un niño que una vez jugó en las orillas de un tranquilo arroyo en el este de Colorado, hasta la mañana, en 1864, cuando llegaron los soldados americanos. Entonces, como contó más tarde uno de los soldados de caballería, mientras sus compatriotas masacraban y mutilaban los cadáveres de todas las mujeres y todos los niños que podían atrapar, vio al niño intentando huir:
Había un niño pequeño, probablemente de tres años, lo bastante grande para caminar por la arena. Los indios se habían adelantado, y este niñito iba detrás siguiéndolos. El pequeño iba perfectamente desnudo, viajando por la arena. Vi a un hombre bajarse de su caballo, a una distancia de unos setenta y cinco metros, sacar su rifle y disparar. Otro hombre se acercó y dijo: "Déjame probar con el hijo de puta; puedo darle". Bajó del caballo, se arrodilló y disparó al niño, pero no le dio. Un tercer hombre se acercó e hizo un comentario similar, disparó y el pequeño cayó al suelo.[6]
Debemos hacer lo posible por recuperar e intentar comprender, en términos humanos, qué fue lo que se aplastó, qué fue lo que se masacró. No basta con reconocer que se perdió mucho. Sin embargo, la incineración y la carnicería humanas en las Américas postcolombinas fueron casi totales, hasta el punto de que, de las decenas de millones de personas asesinadas, pocas vidas individuales dejaron huellas suficientes para una posterior representación biográfica. Los dos primeros capítulos que siguen se limitan necesariamente a los mundos sociales y culturales que existían en América del Norte y del Sur antes del fatídico viaje de Colón en 1492. Tendremos que recurrir a nuestra imaginación para completar los rostros y las vidas.
La extraordinaria avalancha de estudios recientes que han analizado el impacto mortífero del Viejo Mundo sobre el Nuevo ha empleado un novedoso conjunto de técnicas de investigación para identificar las enfermedades introducidas como la causa principal del gran declive demográfico de los indios. Como dijo hace veinte años uno de los pioneros de esta investigación, los enemigos "más horribles" de los ...........[............]







 ES
ES  EU
EU