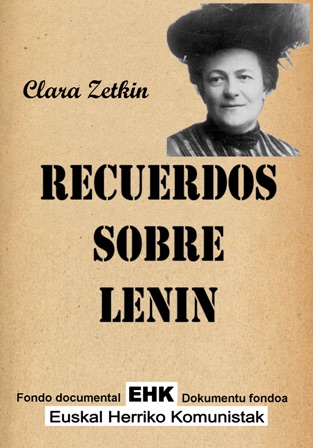
Recuerdos sobre Lenin
Título de la obra original en alemán: Meine Andenkene an Lenin Versión española: Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1975.
Maquetación actual: Demófilo, 2009
En estas horas difíciles, en que cada uno de nosotros siente angustiosamente, con hondo dolor personal, que hemos perdidos a alguien insustituible, se alza resplandeciente, pletórico de vida, el recuerdo de momentos en los que vemos traslucirse como en una llamarada, a través del gran guía, al gran hombre. La conjunción armónica de la grandeza del guía y de la del hombre acuñaba la figura de Lenin y le ha "atesorado para siempre en el gran corazón del proletariado mundial", para decirlo con las palabras con que Marx ensalzaba la gloria de los luchadores de la Comuna de París. Pues los trabajadores, los sacrificados a la riqueza, los que, como el poeta, no conocen esa "postiza cortesía de Europa" —es decir, las mentiras y las hipocresías convencionales del mundo burgués—, saben distinguir con fino y sensible instinto lo auténtico de lo falso, la grandeza sencilla y la vanidad afectada y ampulosa, el amor de quien se consagra a ellos con el sacrificio de su vida y con la voluntad ardiendo en el afán de realizaciones y la postura de quienes vienen a su campo buscando una popularidad en la que sólo se refleja un deseo necio de fama.
Siempre me ha repugnado sacar a la publicidad cosas personales. Pero hoy considero un deber estampar aquí, extraídos de lo íntimo de mis recuerdos personales, algunos asociados a nuestro inolvidable guía y amigo. Deber hacia quien, por la teoría y por el hecho, nos enseñó cómo la voluntad revolucionaria puede moldear conscientemente los fenómenos necesarios y preparados por la historia. Deber hacia aquellos a quienes se consagraban su amor y sus actos; hacia los proletarios, los creadores, los explotados, los esclavos del mundo entero, a quienes su corazón abrazaba, compartiendo sus dolores y en quienes su idea indomable veía los luchadores revolucionarios, los constructores de un nuevo y más alto orden social.
Fue en los primeros días del otoño de 1920 cuando volví a encontrarme con Lenin por vez primera desde que la revolución rusa había comenzado a "estremecer el mundo". Fue, si mal no recuerdo, inmediatamente de llegar yo a Moscú, en una asamblea del Partido, que se celebraba en la sala Sverdlof del Kremlin. Lenin no había cambiado nada, apenas había envejecido. Hubiera jurado que aquella chaqueta, pulcramente cepillada, era la misma modesta chaqueta con que le había conocido en 1907, en Stuttgart, en el Congreso mundial de la Segunda Internacional. Rosa Luxemburgo, con su ojo certero de artista para todo lo característico, me señaló a Lenin, diciéndome: "¡Fíjate bien en él! Es Lenin. Observa su cabeza voluntariosa y tenaz. Es una cabeza de aldeano auténticamente rusa, con ligeras líneas asiáticas. Esa cabeza se ha propuesto derribar una muralla. Acaso se estrelle, pero no cederá jamás."
Ahora, en el Kremlin, la actitud de Lenin y su modo de
comportarse eran los mismos, los de siempre. Los debates hacíanse de vez en cuando agitados y turbulentos. Lenin se distinguía, como se había distinguido siempre en los Congresos de la Segunda Internacional, por el modo de observar y seguir atentamente los debates, por su gran serenidad y por aquella calma, segura de sí misma, que era concentración, energía y elasticidad interiores reconcentradas. Así lo atestiguaban, de vez en cuando, sus interrupciones y observaciones y sus largos análisis, una vez que tomaba la palabra. Nada notable parecía escapar a su aguda mirada y a su claro espíritu. Durante aquella sesión —como después, en todos su actos— me pareció que el rasgo más saliente del carácter de Lenin era la sencillez y la cordialidad, la naturalidad de su trato con todos los camaradas. Y digo "naturalidad", pues tenía la sensación firme de que aquel hombre no podía comportarse de otro modo. Su conducta para con todos los camaradas era la expresión natural de lo más íntimo de su ser.
Lenin era el jefe indiscutido de un partido que había marchado a la cabeza de los proletarios y los campesinos, trazándoles el camino y señalándoles los derroteros en su lucha por el Poder, y que ahora, sostenido por la confianza de estas masas, gobernaba el país y ejercía la dictadura del proletariado. En la medida en que puede serlo un individuo, Lenin era el guía y el caudillo de aquel gran imperio transformado por la revolución en el primer Estado obrero y campesino del mundo. Sus ideas, su voluntad resonaban en millones de hombres, dentro y fuera de las fronteras de la Rusia soviética. Su criterio pesaba con fuerza decisiva en toda resolución, de importancia dentro de este país y su nombre era símbolo de esperanza y de liberación donde quiera que hubiese explotados y oprimidos. "El camarada Lenin nos lleva hacia el comunismo, y afrontaremos, por duro que sea, cuanto haya que afrontar", declaraban los obreros rusos que, acariciando en su alma un reino ideal de humanidad suprema, corrían a los frentes, sufriendo hambre y frío o luchaban entre dificultades indecibles por la restauración de la industria. "No hay que temer que vuelvan los señores y nos arrebaten las tierras. El padrecito Lenin y los soldados rojos nos salvarán", exclamaban los campesinos. "¡Viva Lenin!", se leía en las paredes de más de una iglesia italiana, como grito entusiasta de admiración de algún proletario que saludaba en la revolución rusa la vanguardia de su propia emancipación. El nombre de Lenin congregaba, en América, en el Japón y en la India, a todos los que se rebelaban contra el poder esclavizador de la riqueza.
Y, sin embargo, ¡cuán sencilla, cuán modesta era la figura de aquel hombre que tenía ya detrás de sí una obra histórica gigantesca y sobre cuyos hombros pesaba una carga agobiadora de confianza ciega, de terrible responsabilidad y de trabajo sin fin! Lenin se hundía y se perdía por entero en la masa de los camaradas, confundiéndose con ellos, como uno cualquiera, como uno de tantos. Ningún gesto, ningún movimiento que le destacase sobre los demás como una "personalidad". Su personalidad auténtica y legítima no necesitaba esos adobos. Desfilaban incesantemente mensajeros con noticias y avisos de las más diversas oficinas, de autoridades civiles y militares. Noticias contestadas muchas veces con un par de líneas escritas sobre la marcha. Lenin tenía para todos una sonrisa o un afectuoso movimiento de cabeza, cuyo reflejo era siempre una cara resplandeciente de alegría. Durante los debates, eran frecuentes los cambios de impresiones en voz baja con camaradas dirigentes. En los descansos, caían sobre Lenin verdaderas avalanchas. Camaradas de ambos sexos de Moscú, de Petrogrado, de los más diversos centros; jóvenes, muchos jóvenes, le cercaban. "Vladimir Ilitch, haga el favor..." "Camarada Lenin, no puede negarse ..." "Sabemos de sobra, Ilich, que usted ...; pero..." Los ruegos, las preguntas, las proposiciones zumbaban como un verdadero enjambre.
La paciencia de Lenin para escuchar y contestar era inagotable, verdaderamente maravillosa. No había cuidado de partido ni dolor personal que no encontrasen en él un oído alerta y un consejo afectuoso. Pero lo más hermoso de toda era su modo de tratar a los jóvenes. Hablaba con ellos como un camarada más, libre de toda pedantería escolástica, sin pensar nunca, ni por asomo, que la edad fuese por sí sola una virtud insuperable. Lenin se movía entre los jóvenes como un igual entre iguales, unido a ellos por todas las fibras de su corazón. En él no había ni rastro de "hombre de mando"; su autoridad dentro del partido era la de un padre ideal a cuya superioridad se sometía todo el mundo, con la conciencia de que aquel hombre sabía comprender y ser comprendido. Respirando aquella atmósfera que rodeaba a Lenin, yo no podía dejar de pensar con amargura en la estirada y mayestática grandeza de los "jefes venerables" de la social-democracia alemana. ¡Y no digamos el repugnante "arribismo" con que el socialdemócrata Ebert se desvive en acechar como "excelentísimo señor presidente de la República" todos los gestos de la burguesía, copiando de ella hasta el modo de escupir y carraspear; arribismo que olvida todo el orgullo del papel histórico del proletariado y hasta toda la dignidad humana. Claro está que esos caballeros no fueron nunca tan "necios y tan audaces" para "querer hacer una revolución" como Lenin. Bajo su guarda y tutela, la burguesía puede, por ahora, seguir roncando en el que fue "Sacrorromano Imperio", más tranquila todavía que en los tiempos de Enrique Heine, bajo el reinado de treinta y tres monarcas. Hasta que llegue el día en que la revolución se alce también aquí de entre las olas de los hechos históricamente necesarios, lanzando a la cara de esa sociedad, como un trueno, el grito de ¡Quos Ego !
*
La primera visita que hice a casa de Lenin ahondó la impresión que había sacado de la Asamblea del Partido, y que, desde entonces, se confirmó y robusteció en varias entrevistas. Es cierto que Lenin vivía en el Kremlin, la antigua fortaleza zarista, y que para llegar hasta él había que pasar por delante de varios centinelas, medida ésta justificada por la campaña terrorista y contrarrevolucionaria de atentados contra los jefes de la revolución, que por aquel entonces no había cesado todavía. Cuando no había más remedio, Lenin recibía también en los grandes salones de palacio. Pero sus habitaciones particulares no podían ser más sencillas ni más modestas. Yo he visitado más de una casa obrera instalada con más lujo que el hogar del "omnipotente dictador de Moscú". Encontré a la mujer y a la hermana de Lenin tomando la cena, que inmediatamente me invitaron a compartir con la mayor cordialidad. Era una cena sobria, como lo requería la dureza de aquellos tiempos: té, pan negro, manteca y queso. Más tarde, la hermana hubo de buscar a todo trance si había algo "dulce" "en honor del huésped", hasta que descubrió un vasito de fruta en conserva. Todo el mundo sabía que los campesinos obsequiaban a "su Ilitch" con abundantes regalos de harina blanca, tocino, fruta, etc. Pero todo el mundo sabía también que nada de esto se quedaba en casa de Lenin. Los regalos iban a parar todos a los hospitales y a los asilos infantiles; la familia de Lenin se atenía rigurosamente al principio de no vivir mejor que los demás, es decir, que las masas trabajadoras.
Desde el Congreso Internacional Socialista de la Mujer, celebrado en Berna, en marzo de 1915, no había vuelto a ver a la camarada Krúpskaia, la mujer de Lenin. Su cara bondadosa, con sus ojos cálidos y llenos de simpatía, presentaba rasgos imborrables de la pérfida enfermedad que la mina. Pero, aparte de esto, también ella era la misma de siempre, la encarnación viva de la sinceridad, de la modestia de carácter y de una sencillez verdaderamente puritana. Con aquel pelo liso, peinado hacia atrás y recogido en un moño hecho a la ligera, y con aquel vestido libre de todo adorno, parecía una de tantas mujeres obreras, una de esas mujeres ajetreadas cuyo eterno cuidado es ahorrar tiempo, ganar tiempo. La "primera mujer del gran Imperio ruso" — según la idea que se forma y las palabras en que se expresa la burguesía— es, indiscutiblemente, la primera en sacrificarse alegremente y, sin preocuparse de sí misma, la primera en entregarse a la causa de los oprimidos y atormentados. Fue la íntima e inseparable comunidad de los caminos y de la obra de su vida lo que la unió a Lenin. Imposible hablar de él sin pensar en ella. Era la "mano derecha de Lenin", su suprema y mejor secretaria, su camarada más firme en ideas, la intérprete y mediadora más fiel de sus opiniones, igualmente incansable en la obra de reclutar, enérgicamente y con habilidad, amigos y partidarios para el maestro genial, en su labor de propaganda entre las masas obreras. Además de todo esto, tenía su radio propio y personal de acción, al que se consagra con toda su alma: la cultura y la enseñanza de las masas populares.
Sería ridículo, injurioso, el solo hecho de presumir que la camarada Krúpskaia representaba en el Kremlin el papel de "señora de Lenin". Trabajaba y velaba con él y para él, como lo había hecho toda la vida, aun durante las épocas en que la ilegalidad y las más duras persecuciones los separaron. Con su temperamento profundamente maternal, la camarada Krúpskaia —ayudada amorosamente por María Ilitchna, la hermana de Lenin— convertía la casa en "hogar", en el sentido más noble de esta palabra. Este sentido no era, evidentemente, el de esa gazmoñería pequeñoburguesa de los "hogares" alemanes, sino el de una atmósfera espiritual, que lo llenaba y que era la emanación de las relaciones establecidas entre los seres que vivían y laboraban en él. Tenía uno la sensación de que en aquellas relaciones todo se basaba y armonizaba sobre la verdad y la veracidad, la cordialidad y la comprensión. Yo, aunque hasta entonces apenas había conocido personalmente a la camarada Krúpskaia, me sentía en seguida en su "reino" y bajo sus cuidados amorosos como en mi propia casa. Y cuando más tarde llegó Lenin, recibido alegremente por los suyos, y un gato grande saltó sobre el hombro de aquel "hombre terrible" y se acomodó tranquilamente en su regazo, casi me imaginaba estar sentada en mi casa o en casa de Rosa Luxemburgo, con su gata "Mima", histórica ya entre los amigos de Rosa.
Lenin nos encontró a las tres mujeres hablando de arte y de cuestiones de cultura y educación. Yo expresaba en aquel mismo instante mi admiración entusiasta por la labor titánica de cultura de los bolcheviques, por la fermentación y la agitación de las fuerzas creadoras que pugnaban por abrir al arte y a la cultura nuevos caminos. Pero, al hacerlo, no ocultaba mi impresión de que en todo aquello había mucho, muchísimo de vago e inseguro, de tanteo y experimentación y de que, con la pugna apasionada por encontrar nuevo contenido, nuevas formas, nuevos caminos de vida cultural, se mezclaba también algo de "snobismo" cultural y artístico a la moda occidental. Lenin intervino en la conversación inmediatamente y con toda vivacidad.
"Ese despertar, esa plétora de fuerza que luchan por dar a la Rusia soviética un nuevo arte y una nueva cultura — dijo Lenin— está bien, muy bien. El ritmo tempestuoso de esta evolución es natural y conveniente. La Rusia soviética quiere y debe recobrar el tiempo perdido durante siglos. Esa fermentación caótica, esa búsqueda febril de nuevas fórmulas y soluciones, ese «Hosanna» que hoy se canta a determinadas tendencias artísticas y espirituales, para mañana cantarles el «Crucifícalas»: todo eso es inevitable.
"La revolución desencadena todas las fuerzas contenidas y las sacas del fondo a la superficie. Para poner un ejemplo. Piense usted en la presión que ejercieron sobre el desarrollo de nuestra pintura, de nuestra escultura y arquitectura, las modas y los caprichos de la corte zarista y los gustos y las preferencias de los señores aristócratas y burgueses. En una sociedad basada en la propiedad privada, el artista produce artículos para el mercado, y necesita compradores. Nuestra revolución ha librado a los artistas del peso de este prosaico estado de cosas. Ha convertido al Estado soviético en su protector y cliente. Todo artista y todo el que se tenga por artista se cree, y tiene razón, con derecho a crear libremente con arreglo a su ideal, sin preocuparse de que lo que crea sirva o no para algo. Ahí tiene usted el porqué de toda esa fermentación, de todos esos experimentos, de todo ese caos.
"Pero, naturalmente, nosotros somos comunistas. No podemos cruzarnos de brazos y dejar que el caos fermente como le apetezca. Tenemos que encauzar también, clara y conscientemente, esta evolución, procurando moldear y dirigir sus resultados. Y en esto sí que no estamos todavía, ni mucho menos, a la altura de las circunstancias. Somos demasiado (iconoclastas». Hay que conservar lo bello y tomarlo por modelo, empalmar con ello, aunque sea «viejo», ¿Por qué volverse de espaldas a lo que es realmente bello y repudiarlo definitivamente como punto de arranque para seguir evolucionando por el mero hecho de ser «viejos? ¿Y por qué adorar a lo nuevo como a un dios al que se debe obediencia sólo por ser «nuevo»? Esto es un absurdo, un puro absurdo. Por lo demás, aquí hay también mucho de "snobismo" convencional y de respeto a la moda artística de Occidente. Inconscientemente, claro está. Somos buenos revolucionarios, pero nos creemos obligados a demostrar que estamos al «nivel de la cultura contemporánea». Yo tengo el valor de aparecer como un «bárbaro». No acierto a considerar como las revelaciones más altas del genio artístico el expresionismo, el futurismo, el cubismo, y todos esos ismos. No los comprendo. No me producen la menor emoción."
Yo no pude por menos de confesar que tampoco poseía el órgano adecuado para comprender que la forma de expresión artística de un alma apasionada







 ES
ES  EU
EU 
