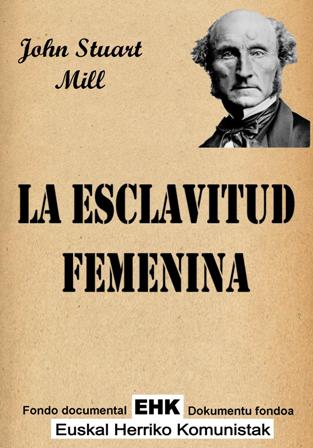
La esclavitud femenina
John Stuart Mill
Prólogo
de Emilia Pardo Bazán
Hallábame en Oxford el año pasado mientras celebraba sus sesiones la Asociación británica para el adelanto de la cultura, y entre los contados estudiantes que aún quedaban, topé con un inglés, hombre de buen entendimiento, de esos a quienes se les habla sin ambajes. Llevóme por la tarde al nuevo Museo, henchido de ejemplares curiosos; allí se dan series de lecciones, se prueban nuevos aparatos; las señoras asisten y se interesan por los experimentos, y el último día, llenas de entusiasmo, cantaron el God save the queen. Admiraba yo aquel celo, aquella solidez mental, aquella organización científica, aquellas subscripciones voluntarias, aquella aptitud para la asociación y el trabajo, aquel vasto mecanismo que tantos brazos impulsan, tan adecuado para acumular, contrastar y clasificar los hechos. Y, sin embargo, en medio de la abundancia noté un vacío: al leer las reseñas y actas, pareciéronme las de un congreso fabril; ¡tantos sabios reunidos sólo para verificar detalles y trocar fórmulas! Creía yo escuchar a dos gerentes que discuten el curtido de la suela o el tinte del algodón: faltaban las ideas generales...
»Quejéme de esto a mi amigo el inglés, y, a la luz de la lámpara, en medio del alto silencio nocturno que envolvía a la ciudad universitaria, los dos indagábamos la razón del fenómeno.
»Un día me atreví a proferir:
-Es que carecen Vds. de filosofía, es decir, de lo que llaman metafísica los alemanes. Tienen Vds. sabios, pero no tienen Vds. pensadores. El Dios de los protestantes es una rémora: causa suprema, por respeto a Él nadie razona sobre las causas. Nunca un monarca consintió que se examinasen sus títulos a reinar. Vds. poseen un Dios-monarca útil, moral y conveniente: le profesan Vds. cordial afecto: temen Vds., si le tocan, debelar la moral y la Constitución. Por eso abaten Vds. el vuelo y se reducen a las cuestiones de hecho, a disecciones al por menor, a trabajos de laboratorio. Herborizan y cogen conchas. La ciencia está decapitada; pero ¿qué importa? la vida práctica sale ganando, y el dogma queda incólume.
- »Ahí verá V. —contestó pausadamente mi amigo— lo que son los franceses. Sobre un hecho forjan una teoría general. Aguárdese V. veinte años, y encontrará en Londres las ideas de París y de Berlín.- Bueno, las de París y de Berlín; ¿pero qué tienen Vds. en pensamiento original?
- Tenemos a Stuart Mill
- ¿Y quién es Stuart Mill?
- Un político. Su opúsculo De la libertad es tan excelente, como detestable el Contrato Social de su Rousseau de Vds.
- Son palabras mayores.
- Pues no exagero; Mill saca triunfante la independencia del individuo, mientras Rousseau implanta el despotismo del Estado.
- En todo eso no veo al filósofo; ¿qué más ha hecho el tal Stuart Mill?
- Elevar a la economía política a la altura máxima de la ciencia, y subordinar la producción al hombre, en vez de subordinar el hombre a la producción.
- El filósofo no ha salido todavía. ¿Qué más, qué más?
- Stuart Mill es un lógico profundo.
- De qué escuela?
- De la suya. Ya he dicho a V. que era original.
- ¿Hegeliano?
- ¡Quiá! Es hombre de pruebas y datos.
- ¿Sigue a Port Royal?
- Menos: como que domina las ciencias modernas.
- ¿Imita a Condillac?
- No señor. En Condillac sólo se aprende a escribir bien.
- Entonces, ¿cuáles son sus númenes?
- En primer lugar, Locke y Comte, después Hume y Newton.
- ¿Es un sistemático, un reformador especulativo?
- Le sobran para serlo cien arrobas de talento. Camina paso a paso y sentando la planta en tierra. Sobresale en precisar una idea, en desentrañar un principio, comprobarlo al través de la complejidad de los casos, refutar, argüir, distinguir. Tiene la sutileza, la paciencia, el método y la sagacidad, de un leguleyo.
- Bueno, pues está V. dándome la razón: leguleyo; es decir, pariente de Locke, de Newton, de Comte y de Hume... filosofía inglesa. ¿No ha tenido una idea de conjunto?
- Sí.
- ¿Una idea propia, completa, sobre la naturaleza y el espíritu?
-Sí, y lo voy a demostrar.»
Al frente de este prólogo he querido intercalar aquí el anterior fragmento de la famosa Historia de la literatura inglesa, de Taine-fragmento que forma parte del larguísimo estudio consagrado a Stuart Mill en el tomo de Los contemporáneos;-porque tan expresivo trozo me ahorra todo panegírico del autor de La Esclavitud femenina, y contiene el más alto encomio que hacerse puede del escritor y el pensador. Ante el espectáculo majestuoso de la próspera nación inglesa, que señorea los mares y lleva a los últimos confines orientales y occidentales del mundo la energía de su raza y la expansión de su comercio; ante las riquezas del emporio londonense y la activísima vida fabril de Manchester y Liverpool; ante el poderío, la ciencia, el orgullo, el dominio, la atlética constitución de esos tres reinos que van al frente de la civilización de Europa, Taine echa de menos una cabeza... un pensamiento humano, un vuelo de águila, un rayo de luz intelectual... Y esa cabeza es la de Stuart Mill, y ese rayo de luz brota de su pluma.
Ni es Taine el único que tan eminente papel reconoce a Stuart Mill. Odysse Barot, en su Historia de la literatura contemporánea de Inglaterra, le consagra estas frases: «John Stuart Mill es el piloto intelectual de nuestro siglo, el nombre que contribuyó, más que otro alguno de esta generación, a marcar rumbo al pensamiento de sus contemporáneos. Quizá no ha inventado nada, no ha creado sistema alguno, y la mayor parte de sus ideas fundamentales se derivan de sus predecesores; pero lo ha transformado todo, y ha cambiado la dirección de la gigantesca nao del humano espíritu.» Aun cuando la importancia del autor del Sistema de lógica deductiva e inductiva es uno de esos datos de cultura general ya indiscutibles, no está de más recordarlo en el momento presente, cuando ofrezco a los lectores españoles la versión de la obra tal vez más atrevida e innovadora de Stuart Mill, o sea el Tratado de la Esclavitud femenina.
Juan Stuart Mill nació en Londres el 20 de Mayo de 1806, siendo su padre Jacobo Mill, historiador de las Indias y autor del Análisis del entendimiento. La ley de transmisión hereditaria, que Juan Stuart Mill había de comprobar con gran aparato de razones, tuvo en él patente demostración; fue un pensador, hijo de otro pensador profundo, y original, aunque incluido entre los discípulos de Bentham. La educación de Stuart Mill, tal cual la refiere en sus Memorias, se debe a aquel padre ilustre, más bien que a pedagogos y catedráticos.
Cuando el chico sólo tenía seis años de edad, escribía su padre a Bentham: «Haremos de él nuestro digno sucesor.» Juan fue el alumno predilecto de Bentham y de Say; mamó con la leche, por decirlo así, la economía política. Serio, práctico, resuelto a ganarse con su trabajo la vida, aceptó un empleo en la Compañía de Indias, y en el puesto permaneció treinta y cinco años. Antes de ir a la oficina dedicábase al estudio; y aprendía lenguas vivas y muertas, filosofía, administración; en verano, sus apacibles aficiones le acercaban más a la naturaleza; excursionaba a pie, como buen inglés, y recogía plantas y, hierbas, y hacía experimental su conocimiento de la geología y la mineralogía, porque Stuart Mill no comprendió nunca a los sabios de gabinete. Al mismo tiempo fundaba una asociación filosófica que se reunía en casa de Grote, el futuro historiador de Grecia, y colaboraba en varias publicaciones, y se estrenaba en debatir problemas económicos, con un Ensayo sobre los bienes de la Iglesia y las Corporaciones. Poco después, algunos artículos suyos sobre Armando Carrel, Alfredo de Vigny, Bentham, Coleridge y Tennyson, cuya gloria fue el primero a vaticinar, le ganaron lucido puesto entre los críticos, y otros ensayos, titulados el Espíritu del siglo, hicieron exclamar a Carlyle, que vivía solitario en Escocia: «Aquí asoma un místico nuevo.» En pos viene la era de los grandes trabajos: en 1843 publica el Sistema de lógica, y en 1848, los Principios de economía política; en 1858, el Ensayo sobre la libertad; en 1861, las Reflexiones sobre el Gobierno representativo; en 1863, el Utilitarismo; en 1865, el estudio sobre el Positivismo y Augusto Comte; luego el estudio sobre La filosofía de Hamilton, y, por último, en 1869, La Esclavitud femenina, corona de su vida y de su labor filosófica, porque las interesantísimas Memorias son obra póstuma; no aparecieron hasta 1873, seis meses después del fallecimiento de Stuart Mill.
Hasta aquí la biografía externa del filósofo, tal cual la refieren los historiadores literarios. La biografía interior es aún más fecunda en enseñanzas, más viva, más interesante para el que guste de estudiar los repliegues del corazón; y sobre todo, se relaciona íntimamente con La Esclavitud femenina. El mismo Stuart Mill la deja esbozada a grandes rasgos en sus Memorias, con esa decencia, moderación y dignidad que es nota característica de su estilo y honor de su elevado espíritu. Tratemos de imitar su ejemplo, y ojalá lo que escribimos con sentimientos tan respetuosos, sea leído con los mismos por las gentes de buen sentido moral y recta intención.
Contaba Stuart Mill veinticuatro años, cuando-son sus palabras-formó el amistoso lazo que fue decoro y dicha mayor de su existencia, al par que origen de sus ideas más excelentes, y de cuanto emprendió para mejorar las condiciones de la humanidad. «En 1830-añade-es cuando fui presentado a la mujer que después de ser veinte años mi amiga, consintió al fin en ser mi esposa»-No demos aquí al dulce nombre de amiga el sentido más que profano que tiene en nuestra castiza habla; entendámoslo sin reticencia, porque la obligación general de pensar caritativa y limpiamente, sube de punto al tratarse de dos seres humanos de tan alta calidad moral como Stuart Mill y la señora de Taylor. He aquí cómo pinta a esta señora el gran filósofo: «Desde luego, parecióme la persona más digna de admiración que he conocido nunca. Ciertamente no era todavía la mujer superior que llegó a ser más adelante, y añadiré que nadie, a la edad que ella tenía cuando por primera vez la vi, puede alcanzar tanta elevación de espíritu. Diríase que por ley de su propia naturaleza fue progresando después, en virtud de una especie de necesidad orgánica que la impulsaba al progreso, y de una tendencia propia de su entendimiento, que no podía observar ni sentir cosa que no le diese ocasión de aproximarse al ideal de la sabiduría. Ello es que, cuando la conocí, su rica y vigorosa naturaleza no tenía otro desarrollo sino el habitual del tipo femenino. Para el mundo, era la mujer linda y graciosa, adornada con sorprendente y natural distinción. Para sus amigos, ya aparecía revestida de sentimiento intenso y profundo, de rápida y sagaz inteligencia, de ensoñadora y poética fantasía. Habíase casado muy niña con un hombre leal, excelente y respetado, de opiniones liberales y buena educación; y si bien no tenía las aficiones intelectuales y artísticas de su mujer, encontró en él un tierno y firme compañero, y ella por su parte le demostró la más sincera estimación y el más seguro afecto en vida, consagrándole en muerte recuerdo perseverante y cariñoso. Excluida, por la incapacidad social que pesa sobre la mujer, de todo empleo digno de sus altísimas facultades, repartía sus horas entre el estudio y la meditación y el trato familiar con un círculo selecto de amigos, entre los cuales se contaba una mujer de genio, que ya no existe.
»Tuve la dicha de ser admitido en este círculo, y pronto observé que la señora de Taylor poseía juntas las cualidades que yo no había encontrado hasta entonces más que distribuidas entre varios individuos... El carácter general de su inteligencia, su temperamento y su organización, me impulsaban por aquel tiempo a compararla con el poeta Shelley; pero en cuanto a alcance y profundidad intelectual, a Shelley (tal cual era cuando le arrebató prematura muerte), le considero un niño en comparación de lo que llegó a ser andando el tiempo la señora de Taylor. Si la carrera política fuese accesible a la mujer, su gran capacidad para conocer el corazón humano, el discernimiento y sagacidad que demostró en la vida práctica, la aseguraban puesto eminente entre los guías de la humanidad.
Estos dones de la inteligencia estaban al servicio del carácter más noble y mejor equilibrado que jamás encontré. En ella no había rastro de egoísmo, y no por efecto de imposiciones educativas, sino por virtud de un corazón que se identificaba con los sentimientos ajenos y les prestaba su energía propia. Diríase que en ella dominaba la pasión de la justicia, a no contrarrestarla una generosidad sin límites y una ternura que siempre estaba dispuesta a derramar. A la más noble altivez unía la modestia más franca, ostentando al par sencillez y sinceridad absoluta con los buenos. La bajeza, la cobardía, la causaban explosiones de sumo desprecio; encendíase en indignación cuando veía acciones de esas que revelan inclinaciones brutales, tiránicas, vergonzosas o pérfidas. Sin embargo, sabía distinguir muy bien entre las faltas que son mala in se y las que son únicamente mala prohibita; entre lo que descubre el fondo de maldad del carácter y lo que sólo entraña desacato a lo convencional...
»No era posible que se estableciese contacto psíquico entre una persona como la señora Taylor y yo, sin que me penetrase su benéfico influjo», mas el efecto fue lento, y corrieron años antes que su espíritu y el mío llegasen a la perfecta comunión que al cabo realizaron. Yo salí ganando







 ES
ES  EU
EU 
