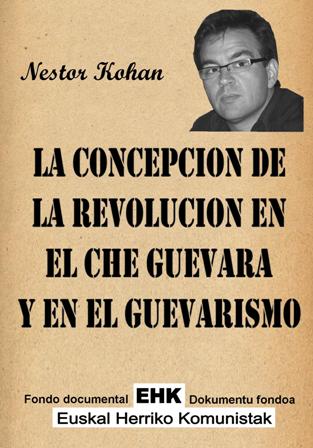
Nuevos tiempos de luchas y formas aggiornadas de dominación durante la “transición a la democracia” en el cono sur
América Latina vive una nueva época histórica. La lucha de nuestros pueblos ha impuesto un freno al neoliberalismo. El horizonte político actual permite someter a discusión las viejas formas represivas que dejaron como secuela miles y miles de asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas y encarcelamiento de la militancia popular.
A pesar de este nuevo clima político, las viejas clases dominantes latinoamericanas y su socio mayor, el imperialismo norteamericano, no se entregan ni se resignan. ¡Ninguna clase dominante se suicida!. Debemos aprenderlo de una buena vez.
Agotadas las antiguas formas políticas dictatoriales mediante las cuales el gran capital —internacional y local— ejerció su dominación y logró remodelar las sociedades latinoamericanas inaugurando el neoliberalismo a escala mundial,[1] nuestros países asistieron a lo que se denominó, de modo igualmente apologético e injustificado, “transiciones a la democracia”.
Ya llevamos casi un cuarto de siglo, aproximadamente, de “transición”. ¿No será hora de hacer un balance crítico? ¿Podemos hoy seguir repitiendo alegremente que las formas republicanas y parlamentarias de ejercer la dominación social son “transiciones a la democracia”? ¿Hasta cuando vamos a continuar tragando sin masticar esos relatos académicos nacidos al calor de las becas de la socialdemocracia alemana y los inocentes subsidios de las fundaciones norteamericanas?
En nuestra opinión, y sin ánimo de catequizar ni evangelizar a nadie, la puesta en funcionamiento de formas y rituales parlamentarios dista largamente de parecerse aunque sea mínimamente a una democracia auténtica. Resulta casi ocioso insistir con algo obvio: en muchos de nuestros países latinoamericanos hoy siguen dominando los mismos sectores sociales de antaño, los de gruesos billetes y abultadas cuentas bancarias. Ha mutado la imagen, ha cambiado la puesta en escena, se ha transformado el discurso, pero no se ha modificado el sistema económico, social y político de dominación. Incluso se ha perfeccionado.[2]
Estas nuevas formas de dominación política —principalmente parlamentarias— nacieron como un producto de la lucha de clases. En nuestra opinión no fueron un regalo gracioso de su gran majestad, el mercado y el capital (como sostiene cierta hipótesis que termina presuponiendo, inconscientemente, la pasividad total del pueblo), pero lamentablemente tampoco fueron únicamente fruto de la conquista popular y del “avance democrático de la sociedad civil” que lentamente se va empoderando de los mecanismos de decisión política marchando hacia un porvenir luminoso (como presuponen ciertas corrientes que terminan cediendo al fetichismo parlamentario). En realidad, los regímenes políticos postdictadura, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay y en el resto del cono sur latinoamericano, fueron producto de una compleja y desigual combinación de las luchas populares y de masas —en cuya estela alcanza su cenit la pueblada argentina de diciembre de 2001— con la respuesta táctica del imperialismo que necesitaba sacrificar momentáneamente algún peón militar de la época neolítica y algún político neoliberal, furibundo e impresentable, para reacomodar los hilos de la red de dominación, cambiando algo... para que nada cambie.
Con discurso “progre” o sin él, la misión estratégica que el capital transnacional y sus socias más estrechas, las burguesías locales, le asignaron a los gobiernos “progresistas” de la región — desde el Frente Amplio uruguayo y el PJ del argentino Kirchner hasta la concertación de Bachelet en Chile y el actual PT de Lula— consiste en lograr el retorno a la “normalidad” del capitalismo latinoamericano. Se trata de resolver la crisis orgánica reconstruyendo el consenso y la credibilidad de las instituciones burguesas para garantizar EL ORDEN. Es decir: la continuidad del capitalismo. Lo que está en juego es la crisis de la hegemonía burguesa en la región, amenazada por las rebeliones y puebladas — como las de Argentina o Bolivia— y su eventual recuperación.
Desde nuestra perspectiva, y a pesar de algunas esperanzas populares, la manipulación de las banderas sociales, el bastardeo de los símbolos de izquierda y la resignificación de las identidades progresistas tienen actualmente como finalidad frenar la rebeldía y encauzar institucionalmente la indisciplina social. Mediante este mecanismo de aggiornamiento supuestamente “progre” las burguesías del cono sur latinoamericano intentan recomponer su hegemonía política. Se pretende volver a legitimar las instituciones del sistema capitalista, fuertemente devaluadas y desprestigiadas por una crisis de representación política que hacía años no vivía nuestro continente. Los equipos técnicos y políticos de las clases dominantes locales y el imperialismo se esfuerzan de este modo, sumamente sutil e inteligente, en continuar aislando a la revolución cubana (a la que se saluda, pero... como algo exótico y caribeño), conjurar el ejemplo insolente de la Venezuela bolivariana (a la que se sonríe pero... siempre desde lejos), seguir demonizando a la insurgencia colombiana y congelar de raíz el proceso abierto en Bolivia.
La disputa por el Che Guevara en el siglo XXI
En ese singular contexto político, donde la lucha entre la hegemonía reciclada y aggiornada del capital y la contrahegemonía del campo popular tensan hasta el límite la cuerda del conflicto social, emerge, una vez más, la figura del Che Guevara. Viejo fantasma burlón y rebelde. A pesar de haber sido tantas veces repudiado, bastardeado y despreciado, hoy asoma nuevamente su sonrisa irónica por entre los escudos policiales, los carros blindados de la fuerzas antimotines y las movilizaciones de protesta popular.
Cada reaparición del Che se produce en medio de una feroz disputa.
Durante la década del ’80, luego de las masacres capitalistas y los genocidios militares, en la mayoría de los países capitalistas dependientes de América Latina el Che retornó como astilla molesta en la garganta de los relatos académicos que por todo el continente predicaban —dólares y becas mediante— el supuesto y nunca cumplido “tránsito a la democracia”. En esos años, también en América Latina pero ahora dentro de Cuba, Fidel Castro apeló al Che Guevara como bandera y antídoto frente al mercado perestroiko y a l a adaptación procapitalista que impulsaban los soviéticos. En los discursos de Fidel, durante esos años, el Che volvía como partidario de la planificación socialista y teórico marxista del período de transición al socialismo.
Más tarde, en plena década del ’90, tras la caída del muro de Berlín y la URSS en Europa del Este, en América latina Guevara volvía a asomar su boina inclinada y su barba raleada. Por entonces el Che retornaba como bandera ética y sinónimo de rebeldía cultural. Su imagen servía para contrapesar la antiutopía mercantil, privatizadora y represiva que se legitimaba con el señuelo del supuesto ocaso de los “grandes relatos ideológicos” y el pretendido agotamiento de las “grandes narrativas de la historia”. Frente al auge triunfalista del neoliberalismo más salvaje y la brutal absolutización del mercado, la apelación guevarista del hombre nuevo y la ética de la solidaridad se transformaron entonces en una muralla moral.
Hoy, ya comenzado el siglo XXI, aquella “transición a la democracia” de los ’80 y aquel neoliberalismo furioso de los ’90 han entrado en crisis. Guevara, en cambio, sigue presente y continúa atrayendo la atención de la juventud más inquieta, noble, sincera y rebelde.
Sin embargo, en nuestra opinión, ya no resulta pertinente apelar al Che como antídoto frente a una perestroika actualmente inexistente (como sucedió en los ’80) ni tampoco reducir el guevarismo a una reivindicación puramente ético-cultural (como predominó en los ’90). Ambas opciones, aunque justas y necesarias en aquellas décadas, hoy nos parecen demasiado limitadas, moderadas y tímidas.
Superado ya el impasse que provocó en el pensamiento revolucionario mundial la caída del muro de Berlín, hoy necesitamos volver a discutir y a rescatar el pensamiento del Che Guevara y el guevarismo como proyecto político, al mismo tiempo que destacamos sus otras dimensiones (ética, filosófica y crítica de la economía política).
Se trata de recuperar el legado político que Guevara deja pendiente a las juventudes del siglo XXI y la necesidad urgente de reinstalarlo en la agenda de los movimientos sociales y las organizaciones políticas actuales. Comenzar a realizar esa tarea implica asumir un complejo desafío que consiste en conjurar numerosos equívocos que se han ido tejiendo en medio de la feroz disputa por su herencia.
En nuestra opinión, si hubiera que sintetizarlo en una formulación apretada y condensada, como proyecto político (no sólo ético-filosófico-cultural) el guevarismo constituye la actualización del leninismo contemporáneo descifrado desde las particulares coordenadas de América Latina. Esto es: una lectura revolucionaria del marxismo que recupera, en clave antiimperialista y anticapitalista al mismo tiempo, la confrontación por el poder y la lucha radical contra todas las formas de dominación social (las antiguas o tradicionales y también las formas de dominación aggiornadas o recicladas).
Discutiendo algunos equívocos
Esa recuperación actual del leninismo y de las vertientes más radicales del marxismo que el Che Guevara defendió en su vida política y en su obra teórica, solo podrá realizarse si abandonamos el pesado lastre de equívocos, caricaturas y tergiversaciones que se han ido pegoteando hasta empastar cualquier mínimo ejercicio de pensamiento crítico en nuestras filas.
En primer lugar, deberemos dejar resueltamente de lado la curiosa y malintencionada homologación que han construido los partidarios del posmodernismo entre marxismo revolucionario y estatismo (¿?).
En los relatos académicos nacidos al calor de la derrota europea del ’68, que han proliferado como maleza por toda América Latina desde la década del ’80, el marxismo revolucionario terminaría siendo una variante más de “autoritarismo” estatista, donde bajo el manto pétreo del verticalismo estatal (posterior a la toma revolucionaria del poder) se produciría una asfixiante uniformidad de los movimientos sociales y las subjetividades populares.
¡Nada más lejos del ambicioso proyecto político guevarista que, siguiendo las enseñanzas de El Estado y la revolución de Lenin, siempre ha planteado la creación de poder popular y la continuidad ininterrumpida de la revolución socialista contra toda cristalización burocrática del aparato estatal!
Resultan hoy demasiado conocidas las polémicas que Fidel y el Che desarrollaron a inicios de los años ’60, desde el poder revolucionario mismo, contra diversas tendencias burocráticas que pretendían congelar la revolución, reducirla a un solo país y aprisionarla en los pasillos ministeriales. A tal punto llegó aquella polémica que los viejos stalinistas (y toda la prensa burguesa de occidente) terminó acusando a Fidel y al Che de pretender “exportar la revolución” por todo el mundo.
Cuatro décadas después, aquel ímpetu antiburocrático (en lo “interno”) e internacionalista militante (en lo “externo”) que Guevara desarrolló sigue siendo una prueba irrefutable de que el marxismo revolucionario de ningún modo implica reducir nuestro ambicioso proyecto político a la inserción en un triste ministerio de estado. ¡Ni antes de tomar el poder (como sugieren aquellas corrientes proclives a la cooptación estatal, hoy fascinadas con Kirchner, Lula, Tabaré Vázquez o Bachelet) ni después de tomar el poder (como pretendieron algunas corrientes stalinistas)!
El proyecto político guevarista no nace de una galera, sino de una caracterización histórica de la sociedad latinoamericana
A pesar de las caricaturas que en diversas biografías mercantiles se han dibujado sobre Guevara —donde, por ejemplo, el Che elige ir a combatir a Bolivia por algún deseo místico de encontrarse con la muerte o descree de las “burguesías nacionales” por algún oscuro resentimiento familiar—, la perspectiva política del guevarismo se sustenta en una determinada línea de análisis de nuestras sociedades. Tanto las tácticas como las estrategias, los aliados posibles como las vías privilegiadas de lucha, derivan de un análisis político pero también de una caracterización histórica de las formaciones sociales latinoamericanas.
Desde los años del Che hasta hoy, la acumulación de conocimiento social realizado en América latina a partir del ángulo del marxismo revolucionario ha sido enorme. Que en las academias oficiales rara vez se incursione en esas investigaciones no implica que no hayan existido. Que los papers por encargo y la literatura difundida por las ONGs desprecien las categorías pergeñadas por el arsenal marxista, no legitima desconocer u olvidar que hace ya largos años historiadores formados en esta corriente pusieron en entredicho la tesis del supuesto y fantasmagórico “feudalismo” continental, base del subdesarrollo y del atraso latinoamericanos. Tesis que intentó fundamentar la revolución por etapas, la oposición a la revolución socialista y fundamentalmente el rechazo del guevarismo como opción política radical.
A diferencia de aquella tesis, la conquista de América, realizada con la espada y con la cruz, fue una gigantesca y genocida empresa capitalista que contribuyó a conformar un sistema mundial de dominación de todo el orbe. No nos olvidemos que Marx, en El Capital, sostenía que: “El descubrimiento de las comarcas de oro y plata en América, el exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles-negras [esclavos negros], caracterizan los albores de la era de producción capitalista” (El Capital, Tomo I, Vol. I., capítulo 24).
En la América colonial posterior a la conquista de las diversas culturas de los pueblos originarios y a la destrucción de los imperios comunales-tributarios de los incas y aztecas, se conformó un tipo de sociedad que articulaba y empalmaba en forma desigual y combinada relaciones sociales precapitalistas (las comunales que lograron sobrevivir a 1492, las serviles y las esclavistas) con una inserción típicamente capitalista en el mercado mundial. Las relaciones sociales eran distintas entre sí, pero estaban combinadas y unas predominaban sobre otras. El nacimiento del capitalismo como sistema mundial siguió, pues, derroteros distintos en las diversas regiones del planeta. A pesar de lo que se enseña en las escuelas oficiales de nuestros países, nunca hubo un desarrollo lineal, homogéneo y evolutivo.
En Europa occidental el nacimiento del capitalismo estuvo precedido por el feudalismo y, antes, por la esclavitud y la comunidad primitiva. En vastas zonas de Asia y África, ese tránsito siguió una vía diversa: de la comunidad primitiva al modo de producción asiático y de allí al feudalismo o también de la comunidad primitiva al modo de producción asiático y de allí al capitalismo. La esclavitud —típica en Grecia o Roma antiguas— no fue universal como tampoco lo fue el feudalismo.
En nuestra América, se pasó de las sociedades comunales-tributarias a una sociedad híbrida, inserta de manera dependiente en el mercado mundial capitalista (subordinada a su lógica) y basada en un desarrollo desigual y combinado de relaciones sociales precapitalistas y capitalistas, tanto en la agricultura y en la minería como en la manufacturas.
La característica central que se deriva de esta inserción latinoamericana en el mercado del sistema mundial capitalista ha sido y continúa siendo la dependencia, la superexplotación de nuestros pueblos y el carácter lumpen, raquítico, impotente y subordinado de las burguesías locales (mal llamadas “nacionales” pues, aunque hablan nuestros mismos idiomas y tienen nuestras costumbres, carecen de una perspectiva emancipadora para el conjunto de nuestras naciones).
De allí que las luchas por la independencia de nuestros países asuman, necesariamente, un horizonte político que combina al mismo tiempo —sin separarlas artificialmente pues están íntimamente entrelazadas— tareas antiimperialistas, o de liberación nacional, con tareas anticapitalistas y socialistas. Ese tipo de perspectiva política no corresponde a un delirio mesiánico de Ernesto Che Guevara ni a la marginalidad alocada de las corrientes que se inspiran en el guevarismo. Responde a la historia profunda de nuestro continente, a la conformación de su estructura capitalista dependiente, al carácter irremediablemente subordinado y lumpen de sus clases dominantes criollas.
En los escritos y discursos de Guevara sobre esta caracterización de las formaciones sociales latinoamericanas encontramos una llamativa similitud con las apreciaciones de José Carlos Mariátegui (formuladas cuatro décadas antes que el Che). Tanto en Mariátegui como en el Che aparece también la mención a las supervivencias “feudales” de las sociedades de nuestra América (es más que probable que con la categoría de “feudales” el peruano y el argentino hicieran referencia a relaciones de tipo presalariales o “precapitalistas”); pero en ambos casos se subraya inmediatamente que esa supervivencia, derivada de la conquista española y portuguesa, convive en forma articulada —no yuxtapuesta— con la dependencia del mercado mundial, que termina imprimiéndole al conjunto social latinoamericano una subordinación al capitalismo como sistema global. Por lo tanto, el corolario político que Mariátegui y el Che Guevara infieren de ese análisis afirma que la revolución pendiente en nuestra América no puede ser “burguesa-antifeudal”, sino socialista.
No casualmente Mariátegui sostiene que: “La misma palabra Revolución, en esta América de las pequeñas revoluciones, se presta bastante al equívoco. Tenemos que reivindicarla rigurosa e intransigentemente. Tenemos que restituirle su sentido estricto y cabal. La revolución latinoamericana, será nada más y nada menos que una etapa, una fase de la revolución mundial. Será simple y puramente, la revolución socialista. A esta palabra, agregad, según los casos, todos los adjetivos que queráis: “antiimperialista”, “agrarista”, “nacionalista-revolucionaria”. El socialismo los supone, los antecede, los abarca a todos” (Editorial de la revista Amauta, 1928).
En la misma estela de pensamiento político, Guevara afirma: “Por otra parte las burguesías autóctonas han perdido toda su capacidad de oposición al imperialismo -si alguna vez la tuvieron- y sólo forman su furgón de cola. No hay más cambios que hacer; o revolución socialista o caricatura de revolución” (Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental”, 1967).
El presupuesto que sustentaba esa conclusión política era una caracterización sociológica, económica e histórica de la impotencia de las “burguesías nacionales”.
Por ejemplo, en su artículo “Táctica y estrategia de la revolución latinoamericana” el Che argumenta que: “América es la plaza de armas del imperialismo norteamericano, no hay fuerzas económicas en el mundo capaces de tutelar las luchas que las burguesías nacionales entablaron con el imperialismo norteamericano, y por lo tanto estas fuerzas, relativamente mucho más débiles que en otras regiones, claudican y pactan con el imperialismo [...] Lo determinante en este momento es que el frente imperialismo-burguesía criolla es consistente”.
En otro de sus escritos, el prólogo al libro El partido marxista leninista (donde se recopilaban, entre otros, escritos de Fidel), Guevara continúa con el mismo argumento: “Y ya en América al menos, es prácticamente imposible hablar de movimientos de liberación dirigidos por la burguesía. La revolución cubana ha polarizado fuerzas; frente al dilema pueblo o imperialismo, las débiles burguesías nacionales eligen al imperialismo y traicionan definitivamente a su país”.
No otra era la perspectiva de Fidel cuando afirmaba que : “Hay tesis que tienen 40 años de edad; la famosa tesis acerca del papel de las burguesías nacionales. Cuánto papel, cuánta frase, cuanta palabrería, en espera de una burguesía liberal, progresista, antiimperialista. [...] La esencia de la cuestión está en si se le va a hacer creer a las masas que el movimiento revolucionario, que el socialismo, va a llegar al poder sin lucha, pacíficamente. ¡Y eso es una mentira!” (discurso de clausura de la Organización Latinoamericana de Solidaridad-OLAS del 10/8/1967). En la declaración final de evento, se formulan veinte tesis en defensa de “la lucha armada y la violencia revolucionaria, expresión más alta de la lucha del pueblo, la posibilidad más concreta de derrotar al imperialismo”. Las tesis sostienen que: “las llamadas burguesías nacionales de América Latina tienen una debilidad orgánica, están entrelazadas con los terratenientes (con quienes forman la oligarquía) y los ejércitos profesionales, son incapaces y tienen una impotencia absoluta para enfrentar al imperialismo e independizar a nuestros países [...] La insurrección armada es el verdadero camino de la segunda guerra de independencia” (Declaración general de la OLAS, agosto de 1967).
[1] Es bien conocido el análisis del historiador británico Perry Anderson (a quien nadie puede acusar de provincianismo intelectual o de chauvinismo latinoamericanista), quien sostiene que el primer experimento neoliberal a nivel mundial ha sido, precisamente, el de Chile. Incluso varios años antes que los de Margaret Thatcher o Ronald Reagan. No por periféricas ni dependientes las burguesías latinoamericanas han quedado en un segundo plano en la escena de la dominación social. Incluso en algunos momentos se han adelantado a sus socias mayores, y han inaugurado —con el puño sangriento de Pinochet en lo político y de la mano para nada “invisible” de Milton Friedman en lo económico—, un nuevo modelo de acumulación de capital de alcance mundial: el neoliberalismo.
[2] Recordemos que para Marx la república burguesa parlamentaria —que él nunca homologaba con “democracia”— constituía la forma más eficaz de dominación política. Marx la consideraba superior a las dictaduras militares o a la monarquía porque en la república parlamentaria la dominación se vuelve anónima, impersonal y termina licuando los intereses segmentarios de los diversos grupos y fracciones del capital, instaurando un promedio de la dominación general de la clase capitalista, mientras que en la dictadura y en la monarquía es siempre un sector burgués particular el que detenta el mando, volviendo más frágil, visible y vulnerable el ejercicio del poder político.
[1] Hemos intentado estudiar esas dimensiones en el libro Ernesto Che Guevara: El sujeto y el poder (Buenos Aires, Nuestra América, 2005), reeditado en Venezuela con el título Che Guevara, un marxismo para el siglo XXI (Caracas, Nuevo Socialismo, 2009). También en el artículo “El Che desconocido”, publicado en Casa de las Américas, La Haine y Rebelión, el 16 de junio de 2008. La presente investigación es continuación y prolongación de aquellos libros y textos y de varios años de militancia y trabajo voluntario (es decir, no rentado) en las Cátedras Che Guevara.
Ver el documento completo 
 Ver del ORIGINAL en PDF
Ver del ORIGINAL en PDF







 ES
ES  EU
EU