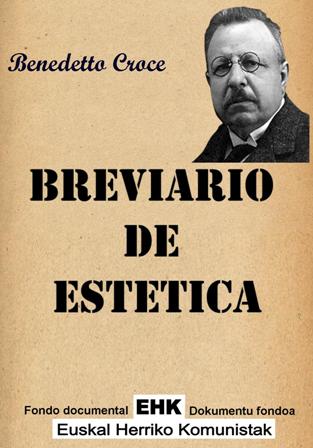
ADVERTENCIA DEL AUTOR
Con motivo de la inauguración, celebrada en el mes de octubre del año pasado, del Rice Instituto —la nueva y gran Universidad de Houston en el Estado de Tejas—, fui invitado por su presidente, el profesor Edgar Lovett Odell, a pronunciar algunas lecciones sobre los temas que forman el contenido de este volumen y que fueran para los oyentes como una orientación sobre los problemas capitales de la Estética. Habiéndome excusado, a causa de mis muchas ocupaciones, que me impedían, por el momento, emprender un largo viaje al golfo de Méjico, se me replicó, con la mayor cortesía, que se me dispensaba del viaje corporal a cambio de que enviase el manuscrito de las lecciones para traducirlo al inglés —como se hizo en seguida— e incorporarlo a los volúmenes conmemorativos de la inauguración. Y en pocos días escribí este BREVIARIO DE ESTÉTICA, cumpliendo el compromiso que contraje. Luego, después de haber acabado mi tarea, advertí, con cierto regodeo mental, que no solamente había condensado en este libritolos conceptos más importantes de mis volúmenes anteriores sobre el mismo tema, sino que además los había expuesto con mayor cohesión y más aguda perspicacia que en mi Estética, que tiene ya la respetable antigüedad de doce años. Una nueva idea se apoderó también de mi espíritu; Id idea de que estas cuatro lecciones recogidas aquí pueden ser titiles para los jóvenes que se consagran al estudio de la poesía y, en general, del arte, y hasta servir en las escuelas secundarias como libro auxiliar y de consultaen los estudios literarios y filosóficos. Porque tengo para mí que la Estética, cuando se enseña con habilidad, sirve, mejor que otra disciplina filosófica cualquiera, de introducción y de pórtico para el aprendizaje de la filosofía, porque el arte y la poesía despiertan en seguida el ejercicio de la atención y de la reflexión de los muchachos.
La Lógica, en cambio, supone el ejercicio previo de las investigaciones científicas, resultando para ellos demasiado abstracto, y la Ética —al menos en Italia, donde por razones históricas, de todos conocidas, falta el estímulo que el espíritu religioso ejercita sobre la meditación del humano destino — parece generalmente una prédica cansina y machacona, y la llamada Psicología, más que preparación, suele ser disertación de la filosofía. Los problemas del arte, por el contrario, conducen más hacedera y espontáneamente, no sólo a conquistar el hábito de la especulación, sino a gustar por anticipado de las mieles de la lógica, de la ética y de la metafísica, ya que, por ejemplo, comprender la relación de contenido y forma en el arte es comenzar a comprender la síntesis a priori; comprender la relación de intuición y expresión vale tanto como superar el materialismo y, a la vez, el dualismo espiritualista; comprender el empirismo de las clasificaciones de los géneros literarios y de las artes es lo mismo que darse cuenta de la diferencia entre el procedimiento naturalista y el filosófico,... Y así sucesivamente. Tal vez será ésta una ilusión mía nacida de mi poco conocimiento de las escuelas secundarias, de las que no conservo, sino los lejanos y, al mismo tiempo, vivos recuerdos de mis tiempos de estudiante, y en ellos me fundo. Pero es el caso que semejante ilusión me ha movido a publicar, en italiano, mis lecciones de América y a dejárselas incluir a mi amigo Laterza en su nueva "Colección escolar", a la que deseo toda suerte de bienandanzas.
B.C.
Nápoles, 1 de enero de 1913.
LECCIÓN PRIMERA. ¿QUÉ ES EL ARTE?
A la pregunta ¿qué es el arte? puede responderse bromeando, con una broma que no es completamente necia, que el arre es aquello que todos saben lo que es. Y verdaderamente, si no se supiera de algún modo lo que es el arte, no podríamos tampoco formularnos esta pregunta, porque toda pregunta implica siempre una noticia de la cosa preguntada, designada en la pregunta y, por ende, calificada y conocida. Cosa sobre la cual podemos hacer una experiencia de hecho, sí nos damos cuenta de las ideas, justas y profundas, que oímos con frecuencia formular con relación ai arte por aquellos que no son profesionales de la filosofía y de la teoría, por los laicos, por los artistas poco amigos de razones, por las personas ingenuas, hasta por las gentes del pueblo; ideas que van muchas veces implícitamente envueltas en los juicios que se hacen en torno a determinadas obras de arte, y que algunas veces se pronuncian en forma de aforismos y de definiciones. Y hasta damos en la flor de sospechar que pudiéramos reírnos a mandíbula batiente, siempre que nos viniese en ganas, de los filósofos orgullosos que pretenden haber descubierto la naturaleza del arte, metiéndonos por los ojos y por los oídos proposiciones escritas en los libros más vulgares y frases del acervo común de las gentes, advirtiéndonos que contienen, con la mayor claridad, su flamante descubrimiento.
El filósofo tendría siempre ocasión de avergonzarse si mantuviese alguna vez la ilusión de haber legado, con sus doctrinas personales, algo completamente original a la común conciencia humana, algo extraño a esta conciencia, la revelación de un mundo enteramente nuevo.
Pero no se turba y sigue derecho su camino, porque sabe que. la pregunta, ¿qué cosa es el arte? —como, en general, toda pregunta filosófica sobre la naturaleza de lo real y toda pregunta de conocimiento—, si adquiere en las palabras que se emplean cierto matiz de problema general y total, que se pretende resolver por primera y por última vez, tiene siempre, en efecto, un significado circunstancial, que reza con las dificultades especiales que se viven en un momento determinado de la historia del pensamiento. Ciertamente la verdad corre por su camino, como la chispa del conocido proverbio francés, y como la metáfora "reina de los tropos", según los sectores con que Montaigne se topaba en la cháchara de su camarera. Pero la metáfora de la camarera es la solución de un problema que expresa precisamente los sentimientos que agitan en aquel instante el espíritu de ésta, y las afirmaciones triviales que intencionada o incidentalmente oímos sobre la naturaleza del arte, son soluciones de problemas lógicos que se presentan a éste o al otro individuo que no hace profesión de filósofo, y que, sin embargo, como hombre, y como tal hombre, es filósofo en cierta medida. Y así como la metáfora de la camarera expresa, por regla general, una limitada y pobre concepción de sentimientos con relación a los poetas, del mismo modo la afirmación trivial de un no filósofo resuelve un problema liviano con relación al problema que el filósofo se ha propuesto. La respuesta, ¿qué cosa es el arte?, puede ser semejante en uno y en otro caso, pero solamente en la apariencia, ya que se complica después con la riqueza distinta de su contenido íntimo. La respuesta del filósofo digno de tal nombre ha de tener nada menos que la pretensión de resolver adecuadamente todos los problemas que han surgido, hasta aquel momento, en el curso de la historia, en torno a la naturaleza del arte, y la del laico, moviéndose en un círculo bastante más limitado, no tiene brío para salirse de éste. Fenómeno que probamos experimentalmente con la fuerza del eterno procedimiento socrático, con la facilidad con que los inteligentes confunden y dejan con la boca abierta a los que no lo son y con la coordinación de sus preguntas, que obligan a callar a los legos que habían comenzado a hablar atinadamente, advirtiendo de paso que se arriesgan demasiado en el curso del interrogatorio y que lo poco que saben lo saben mal, atrincherándose detrás de las defensas de su fortaleza y declarando que no hilan delgado en achaque de sutilezas
El orgullo del filósofo debe encastillarse en la conciencia de la intensidad de sus preguntas y de sus respuestas, orgullo que no puede ir acompañado de la modestia, o lo que es igual, del conocimiento que le presta la mayor o menor extensión de su juicio con la posibilidad de un momento determinado, y que tiene sus límites, trazados por la historia de aquel momento, sin que pueda pretender un valor de totalidad, o como suele decirse, una solución definitiva. La vida ulterior del espíritu, renovando y multiplicando sus problemas, convierte no sólo en falsas; sino también en improcedentes, las soluciones anteriores, parte de las cuales caen en el número de las verdades que se sobreentienden, y parte de las cuales tienen que rehacerse y completarse. Un sistema es como una casa, que después de haberse construido y decorado —sujeta, como está, a la acción destructora de los elementos—necesita de un cuidado, más o menos enérgico, pero asiduo, de conservación, y que, en un momento determinado, no sólo hay que restaurar y apuntalar, sino echar a tierra sus cimientos para levantarlos de nuevo. Pero hay una diferencia capital entre un sistema y una casa: en la obra del pensamiento, la casa, perpetuamente nueva, está perpetuamente sostenida por la antigua, que de un modo mágico y prodigioso perdura siempre en ella. Ya sabemos que los que ignoran esta arte mágica, los intelectuales superficiales o ingenuos, se asombran hasta el punto de que sus monótonas cantilenas estriban en la declaración de que la filosofía deshace continuamente su . obra y de que unos filósofos contradicen a los otros como si el hombre no hiciese, deshiciese y rehiciese continuamente su habitación; como si el arquitecto de mañana no rectificase los planos del arquitecto de hoy, y como si de este hacer, y deshacer, y rehacer la propia casa, y de esta rectificación de unos arquitectos y otros arquitectos pudiese derivarse la conclusión de que no debemos levantar viviendas para morar en ellas.
Con la ventaja de una intensidad más rica, las preguntas y las respuestas del filósofo llevan consigo el peligro de un mayor error, y están frecuentemente viciadas por cierta ausencia de buen sentido que, en cuanto pertenece a una esfera superior de cultura, tiene, hasta en su comprobación, un carácter aristocrático, objeto no sólo de desdenes y de burlas, sino de envidia y de admiración secretas. En esto se funda el contraste, que muchos se complacen en hacer resaltar, entre el equilibrio mental de la gente ordinaria y las extravagancias de los filósofos. A ningún hombre de buen sentido se le ocurre decir, por ejemplo, que el arte es la resonancia del instinto sexual, o que el arte es un maleficio que debe ser castigado en las repúblicas bien gobernadas; absurdo que han dicho, sin embargo, filósofos y grandes filósofos, por lo demás. La inocencia del hombre de buen sentido es, sin embargo, pobreza e inocencia de salvaje, y aunque se haya suspirado muchas veces por la vida ¡nocente del salvaje y se haya acudido a expedientes socorridos para aliar la filosofía con el buen sentido, es lo cierto que el espíritu, en su desenvolvimiento, afronta con toda valentía, porque no puede menos de hacerlo así, los peligros de la civilización y el desvío momentáneo del buen sentido. La indignación del filósofo en torno al arte tiene que recorrer las vías del error para topar con el sendero de la verdad, que no es distinto de aquéllas, sino aquéllas mismas, atravesadas por un hilo que permite dominar el laberinto.
El mismo nexo del error con la verdad nace del hecho de que un mero y completo error es inconcebible y, como inconcebible, no existe. El error habla con dos voces, una de las cuales afirma la falsedad que desmiente la otra, topándose el sí y el no en lo que llamamos contradicción.
Por eso, cuando desde la consideración genérica descendemos a una teoría que se ha considerado como errónea en todas sus partes, y en sus determinaciones, nos encontramos en ella misma la medicina de su error, germinando la verdadera teoría, del estercolero en que brotó el error. Los mismos que tratan de reducir el arte al instinto sexual recurren, para demostrar su tesis, a argumentos y comprobaciones que, en lugar de unir, separan al arte de aquel instinto. Y el mismo que desterraba la poesía de toda república bien ordenada, se ofuscaba al proclamar aquella expulsión y creaba de aquel modo una poesía sublime y nueva. Hay períodos históricos en los que han dominado las más torcidas y groseras doctrinas sobre el arte, lo que no impide que hasta en aquellos mismos períodos se discierna lúcidamente lo bello de lo feo, y hasta que se discurra en torno a esos conceptos con la mayor sutileza cuando, olvidándose de las teorías abstractas, se acude a los casos particulares. El error se condena siempre, no en la boca del juez, sino ex ore suo.
Por este nexo estrecho con el error, la afirmación de la verdad es siempre un proceso de lucha, en la que se viene libertando el error del mismo error. De donde brota un piadoso, pero imposible deseo: el que exige que la verdad se exponga directamente, sin discutir y sin polemizar, dejándola que proceda majestuosamente y por sí misma, como si tales paradas de teatro fuesen el mejor símbolo para la verdad, que es el mismo pensamiento, y como tal pensamiento, siempre activo y en formación. En efecto, nadie llega a exponer una verdad sino gracias a la crítica de las diversas soluciones del problema a la que se refiere aquélla, y no conocemos un tratado mezquino de ciencia filosófica, manual de escolástico o disertación académica que no coloque a la cabeza o no contenga en su texto la reseña de las opiniones, históricamente formuladas o idealmente posibles, de las cuales quieran ser la oposición o la corrección. Todo lo cual, expuesto arbitrar lamente y con cieno desorden, expresa precisamente la exigencia legítima, al tratar un problema, de recorrer todas las soluciones que se han intentado en la Historia o son susceptibles de intentarse en la idea —en el momento presente y, por lo tanto, en la Historia— de modo que la nueva solución incluya en su regazo la labor procedente del espíritu humano.
Ver el documento completo 
 original
original







 ES
ES  EU
EU