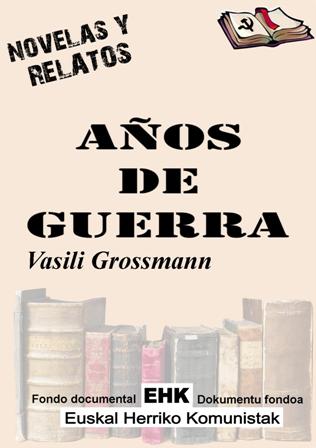
INDICE
1941
EL PUEBLO ES INMORTAL
1942
EL VIEJO PROFESOR
STALINGRADO
LA VIDA
1943
EL PRIMER DÍA EN EL DNIÉPER
UCRANIA
1944
LA OFENSIVA DE PRIMAVERA (Pensamientos)
LA FRONTERA SOVIÉTICA
LA «BOLSA» DE BOBRÚISK (Apuntes de viaje)
EL BIEN ES MÁS FUERTE QUE EL MAL
EL INFIERNO DE TREBLINKA
CAMINO DE LA FRONTERA
LA FUERZA CREADORA DE LA VICTORIA
1945
CAMINO A BERLÍN (Apuntes de viaje)
En 1941, el escritor y periodista ruso Vasili Grossman (Berdíchev, 1905 – Moscú, 1964) se convirtió en reportero de guerra para el Estrella Roja, cubriendo, entre otros frentes, la batalla de Stalingrado y la caída de Berlín. Años de guerra reúne esas crónicas ya legendarias, así como varios relatos escritos durante ese período y el estremecedor testimonio «El infierno de Treblinka», el primero que dio noticia al mundo de la existencia de los campos de exterminio nazis. En 1952, y tras innumerables versiones sucesivas destinadas a satisfacer las exigencias de los censores, aparece en prensa Por una causa justa, que Grossman considera la primera parte de una serie de dos novelas: la segunda es Vida y destino , que concluye en 1960. Grossman sabe que esta última es la obra de su vida, pero el régimen soviético de Jrushov prohibirá su publicación y ello le valdrá a su autor la condena al ostracismo: su retrato de la sociedad de la URSS con el trasfondo de la guerra había puesto en evidencia el desmoronamiento moral e ideológico del comunismo. Abatido, pero no vencido, Grossman sigue escribiendo y poco antes de morir concluye la redacción definitiva de Todo fluye –cuya primera versión se remonta a la década de los cincuenta–, su testamento literario y un monumento a la grandeza y la miseria de la condición humana.
Vasili Grossman fue corresponsal de guerra en primera línea de fuego con el ejército soviético durante toda la Segunda Guerra Mundial. Nadie como el autor de la memorable novela Vida y destino supo plasmar el impresionante fresco de la batalla de Stalingrado, cuando la perla del Volga padeció la feroz ofensiva de los ejércitos alemanes, el avance inexorable de las tropas soviéticas hasta las puertas de Berlín o los horrores de Treblinka, de los que Grossman fue el primero en dar testimonio en una crónica que fue citada en el Tribunal de Núremberg. Grossman no fue un observador desapasionado de lo que él mismo llamaba «la verdad despiadada de la guerra». El ritmo trepidante de su pulso narrativo transporta al lector a los combates calle por calle, casa por casa, bajo un incesante fuego de artillería, y también a las historias humanas, a esos destellos de humanidad que perviven incluso bajo las bombas.
Años de guerra reúne los textos de Vasili Grossman escritos durante la guerra: la magnífica novela El pueblo es inmortal, publicada por entregas durante el verano de 1942 y distinguida con el premio Stalin, el sobrecogedor relato «El viejo profesor» o sus crónicas desde el frente. Publicado íntegramente por vez primera en España, Años de guerra conforma un todo de un valor excepcional sobre uno de los escritores que mejor supo pulsar el rumbo de la historia contemporánea.
«Stalingrado vive y vivirá. Imposible quebrantar la voluntad del pueblo que quiere ser libre. La gente se ha acostumbrado enseguida a la guerra. Uno de los camaradas militares levanta del suelo un libro medio quemado: “Humillados y ofendidos”, lee en alta voz, mira a las mujeres sentadas sobre unos fardos a su alrededor y suspira. Una joven, comprendiendo el hilo de sus pensamientos, se le acerca y dice enfadada: “Esto no tiene nada que ver con nosotros. ¡Hemos sido ofendidos, pero no humillados! ¡Nosotros nunca seremos humillados!”.»
Vasili Grossman, Años de guerra
1941
EL PUEBLO ES INMORTAL
1. Agosto
Aquella tarde del verano de 1941, la artillería pesada avanzaba en dirección a Gómel. Las piezas eran tan enormes que hasta los expertos soldados del convoy, habituados a todo, contemplaban con interés las colosales trompas de acero. El aire vespertino estaba saturado de polvo, que cubría de una capa gris los rostros y la ropa de los artilleros, y les inflamaba los ojos. Sólo algunos marchaban a pie; los más iban sentados en las piezas. Uno de los combatientes bebió agua de su casco de acero y las gotas rodaron por su barbilla; sus dientes, humedecidos, brillaban, y parecía que reía, pero no era así. Su rostro reflejaba concentración y cansancio.
–¡Aviones! –gritó con voz estentórea el teniente que marchaba en cabeza.
Dos aviones volaban raudos hacia la carretera por encima de un pequeño robledal. Los hombres, preocupados, los siguieron con la vista e intercambiaron opiniones: –¡Son nuestros!
–No, son alemanes.
Y como siempre en estos casos, alguien dio muestras de la agudeza nacida en el frente: –Son nuestros, son nuestros. ¿Dónde está mi casco?
Los aviones volaban en perpendicular al camino, claro indicio de que eran soviéticos. Los aviones alemanes, por lo general, al divisar una columna tomaban un rumbo paralelo a la carretera.
Poderosos tractores arrastraban los cañones por la calle de la aldea. Entre las casitas de adobe encaladas y los pequeños jardincillos poblados de ondulantes centauras doradas y de peonías rojas, llameantes a la luz crepuscular; entre las mujeres y los viejos barbicanos sentados en los bancos de tierra, entre el mugido de las vacas y los ladridos de los perros, los enormes cañones, que avanzaban por la aldea sumida en el sopor de la tarde, ofrecían un aspecto extraño y fantástico.
Junto al pequeño puentecillo, que gemía bajo el terrible y desacostumbrado peso, se hallaba estacionado un coche ligero, esperando a que acabasen de pasar los cañones. El chófer, por lo visto habituado a tales detenciones, contemplaba sonriente al artillero que bebía agua del casco. El comisario de batallón sentado a su lado se limitaba a mirar hacia delante, esperando ver aparecer la cola de la columna.
–Camarada Bogariov –dijo el chófer con acento ucraniano–, ¿no sería mejor pernoctar aquí? La noche se nos echa encima.
El comisario negó con un movimiento de cabeza.
–No, tenemos que darnos prisa –respondió –; debo llegar hoy sin falta al Estado Mayor.
–De todos modos, de noche no podremos avanzar por estos caminos y nos tocará dormir en el bosque –indicó el chófer.
El comisario soltó una carcajada.
–¿Qué te ocurre, te han entrado ganas de beber un poco de lechecita?
–¡Pues claro! ¡No nos vendría mal beber leche y comernos unas patatas fritas! –Y un ganso asado –añadió no sin ironía el comisario.
–¡Pues claro! –respondió el chófer con jovial entusiasmo.
Poco después, el coche se lanzaba por el puente. Unos chiquillos rubios corrieron tras él.
–¡Tiítos, tiítos –gritaban–, cojan unos pepinos, cojan unos tomates, cojan unas peras! –Y tiraban por la ventanilla abierta del auto pepinos y peras todavía sin sazonar.
Bogariov saludó a los pequeños agitando una mano y, en aquel mismo instante, un escalofrío de emoción recorrió su cuerpo. No podía ver sin un sentimiento de aflicción y ternura cómo los pequeños campesinos despedían al Ejército Rojo en retirada.
Antes de la guerra, Serguéi Aleksándrovich Bogariov era profesor de marxismo- leninismo en uno de los institutos de enseñanza superior de Moscú. Como sentía una ferviente vocación por la investigación básica, trataba de dedicar el menor número posible de horas a las clases. Concentraba todo su interés en un trabajo científico que había emprendido hacía dos años. Después de volver del trabajo, se sentaba a cenar, sacaba de su cartera algún manuscrito y se enfrascaba en su lectura. Ante las preguntas de su mujer sobre si le gustaba la cena, si no le faltaba sal a la tortilla, él le contestaba lo primero que se le venía a la cabeza. La mujer unas veces se enfadaba y otras se reía, pero Bogariov le decía invariablemente: «Sabes, Lisa, hoy he sentido un verdadero placer leyendo una carta de Marx que hemos encontrado en un viejo archivo».
Al estallar la guerra, Serguéi Aleksándrovich Bogariov se convirtió en el jefe de la Sección de Propaganda entre las fuerzas enemigas, aneja a la Dirección Política del Frente. Había momentos en que añoraba las frías salas del archivo del instituto, su escritorio atestado de papeles, la lámpara de despacho, el chirrido de las ruedecillas de la escalera que la bibliotecaria movía de una estantería a otra. A veces, en su cerebro surgían determinadas frases de su trabajo inacabado, y entonces se ponía a meditar sobre las cuestiones que tan viva y ardientemente le habían apasionado.
El coche avanzaba por uno de los caminos de la zona de guerra. Nubes de polvo flotaban sobre esos caminos: polvo oscuro color ladrillo, polvo amarillento, gris, fino, polvo levantado por cientos de miles de botas militares, las ruedas de los camiones y las orugas de los tanques, los tractores y los cañones, las pezuñas de las ovejas y de los cerdos, las manadas de caballos de labor y los numerosos rebaños de vacas, los tractores koljosianos y los desvencijados carros de los refugiados, los laptis[1] de los campesinos y los zapatitos de las muchachas evacuadas de Bobrúisk, Mosir, Zhlobin, Shepetovka y Berdíchev. Ese polvo envolvía Ucrania y Bielorrusia, flotaba sobre el territorio soviético, confería a todos los rostros un tinte cadavérico. De noche, el resplandor de las aldeas en llamas teñía el oscuro cielo agosteño de un rojo siniestro. El ruido ensordecedor de las explosiones de las bombas de aviación retumbaba en los sombríos robledales y pinares, en las trémulas pobedas; las balas trazadoras, verdes y rojas, pespunteaban el tupido terciopelo celeste; relampagueaban los fogonazos de los obuses antiaéreos; en la tenebrosa altura se oía el monótono zumbido de los Heinkel, cargados de bombas, y parecía que el ronquido de sus motores decía «trai-i-go, trai-i-go»... Los ancianos, las viejas y los niños de las aldeas y caseríos acompañaban a los combatientes en retirada y les decían: «Bebe un poco de leche, querido. Come un poco de requesón. Toma un pastelillo, unos pepinillos para el trayecto, hijito...».
Regueros de lágrimas eran los ojos de las viejas, que entre miles de rostros graves, cansados y cubiertos de polvo buscaban el de sus hijos. Extendían las manos, que sostenían pequeños paquetes con regalos, y suplicaban: «Toma, toma, querido; os quiero a todos como a mis hijos».
Las hordas alemanas avanzaban desde occidente. Sus tanques exhibían como emblema calaveras con tibias cruzadas, dragones verdes y rojos, bocas de lobo, colas de zorro y cabezas de ciervo. Cada soldado alemán llevaba en sus bolsillos fotografías del París vencido, de la Varsovia destruida, del Verdún deshonrado, del Belgrado reducido a cenizas, de Bruselas y Amsterdam, de Oslo y Narvik, de Atenas y Gdynia invadidos. Los oficiales guardaban en sus carteras de bolsillo fotografías de chicas y mujeres alemanas con bucles y rizos, vestidas con pantalón de pijama a rayas; cada oficial llevaba sus amuletos: cascabeles de oro, hilos con corales, muñequillos de serrín con pequeños ojos de cristal. Cada uno de ellos poseía un diccionario militar alemán-ruso de bolsillo, con frases estereotipadas: «¡Manos arriba!», «¡Alto!», «¿Dónde está tu arma?», «¡Ríndete!». Cada soldado alemán se sabía de memoria las palabras «leche», «pan», «huevos», «coco» y «traiga, traiga» en un ruso chapurreado. ¡Venían de occidente...!
Y decenas de millones de hombres se alzaban para hacerles frente, hombres venidos del límpido Oká y del ancho Volga, del sombrío y amarillento Kama, del espumoso Irtysh; de las estepas de Kazajstán y de la cuenca del Donetsk; de las ciudades de Kerch, Astrakán y Vorónezh. El pueblo organizaba su defensa: decenas de millones de brazos fieles cavaban zanjas antitanque, trincheras, refugios y pozos; los susurrantes bosques y arboledas inclinaban dócilmente sus troncos, obstaculizando las carreteras y los soñolientos caminos vecinales; las alambradas envolvían los territorios de las fábricas y empresas; las barras de hierro se transformaban en erizos antitanque, cerrando las plazas y calles de nuestras pequeñas y queridas ciudades, llenas de verdor.
A veces, a Bogariov le extrañaba la facilidad y rapidez con que había sido capaz de alterar el rumbo de su vida anterior. Le satisfacía haber podido conservar su calmoso raciocinio en una situación tan grave, y haber sabido obrar enérgica y eficientemente. Y aunque consideraba que esto era lo principal, también veía que las vicisitudes de la guerra no le habían cambiado, que seguía siendo el mismo de antes, que había conseguido salvaguardar su mundo interior. La gente confiaba en él, le estimaba y sentía la fuerza de su espíritu. No obstante, el puesto que desempeñaba no le satisfacía; juzgaba que no mantenía un contacto bastante estrecho con los soldados –la palanca principal en la guerra – y quería dejar la Dirección Política para integrarse en las filas del ejército de operaciones.
Con frecuencia, una de sus funciones consistía en interrogar a los prisioneros alemanes –en su mayoría cabos y suboficiales–, y observaba que el sentimiento de odio hacia el fascismo, que no le abandonaba ni un solo instante, se transformaba durante los interrogatorios en desprecio y asco. En la mayor parte de los casos, los prisioneros se mostraban cobardes: en el acto y sin reticencias declaraban el número de su unidad y el armamento que utilizaban, aseveraban ser obreros, simpatizantes con el comunismo que, incluso, habían estado en la cárcel por sus convicciones revolucionarias, y todos exclamaban unánimes: «Hitler kaput, kaput!», a pesar de que era evidente que en su fuero interno estaban convencidos de lo contrario.
Pocas veces solían comparecer ante él fascistas que, en cautiverio, encontrasen valor para hacer manifestaciones de fidelidad a Hitler y de fe en la superioridad de la raza germana, llamada a esclavizar a los demás pueblos del mundo. A ésos, Bogariov tenía la costumbre de...............................







 ES
ES  EU
EU